Defensor del Pueblo
El amparo colectivo
medio de protección del consumidor y el usuario
Por Andrea Fabiana Mac Donald
I.- INTRODUCCIÓN.-
En esta oportunidad analizaremos el denominado amparo colectivo como medio de protección del consumidor consagrado en el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional. Dicha acción constituye una herramienta eficaz tendiente a la defensa tanto para el consumidor como para el usuario como así también veremos los efectos que provocan el ejercicio de dichas acciones arribando por último nuestras consideraciones finales.
II.- NOCIÓN DE AMPARO COLECTIVO – SU IMPORTANCIA EN EL CONSUMIDOR COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL.-
El amparo colectivo se considera que es una extensión del amparo común; en el artículo 43 de la Constitución Nacional en su segundo párrafo lo siguiente: “podrán interponer una acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.
Según FARINA “el artículo 43 otorga un rango de garantía constitucional a la acción de amparo, como medida expedita y rápida contra todo acto u omisión de la autoridad pública o de sujetos privados, que en forma actual inminente lesione, restrinja, altere o amenace los derechos que tutelan al consumidor y al usuario”. [1]
Ello significa que a través de dicha acción el consumidor puede acceder de manera rápida y eficaz para poder realizar su reclamo a raíz de las casuales expuestas en el artículo 43 segundo párrafo.
Según GRINOVER haciendo mención de la ley del consumidor brasileña indica que “la preocupación del legislador estaría en la efectividad del procedimiento destinado a la protección del consumidor y en facilitar su acceso a la justicia” [2].
En mi opinión comparto con la distinguida jurista agregando que “toda legislación debe tener como objetivo primordial no solo proteger a los consumidores sino que dicho procedimiento debe ser eficaz y breve a fin de manifestar sus reclamos y hacer valer sus derechos afectados por un daño o perjuicio en sede judicial obteniendo de ese modo una resolución equitativa y justa en sus intereses económicos”. [3]
MOSSET ITURRASPE afirma al referirse al artículo 43 de la C.N sobre la acción de amparo, la misma es calificada como “una acción expedita y rápida” procedente siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que n forma actual o inminente lesione, restrinja altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. [4]
BOURGOIGNIE afirma que dentro de los ejes vectores que componen la política del consumidor encarada por los estados es el acceso a la justicia y la organización representación y consulta de los consumidores estas últimas estrechamente relacionadas entre si a efectos de asegurar la plena concreción de los propósitos contemplados en dicha política. [5]
SABSAY estima que el amparo colectivo es una especie del género amparo abarcativa de la defensa de cierto tipo de derechos con claras consecuencias en el campo procesal constitucional. [6]
CICERO considera que la LDC otorga legitimación para accionar a las asociaciones de consumidores cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores (art.55) y en particular las autorizó a entablar acción judicial especial. [7]
MARIN LOPEZ al hacer referencia a las acciones colectivas expresa que “únicamente cuando la asociación de consumidores y usuarios ejerce una acción en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios cabe hablar de verdaderas acciones colectivas, fruto de la legitimación colectiva que a tales asociaciones atribuye el artículo”. [8]
III- LA LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.-
Siguiendo con el análisis del artículo 43 de la Constitución Nacional reconoce quienes son los que se encuentran en el proceso legitimados para ejercer las acciones colectivas y son:
1.- El afectado: La reforma constitucional de 1994 introduce en el artículo 43 la figura del “afectado”; resulta propicio considerar que afectado “es toda aquella persona física o jurídica cuyos derechos se encuentran dañados o perjudicados por la ejecución de un acto realizado por otro”.[9]
Cabe destacar la opinión de los distinguidos juristas MORELLO y BIDART CAMPOS al señalar que el término afectado cubre la legitimación para amparar intereses difusos (de incidencia colectiva general). [10]
CASSAGNE considera que “si bien la cláusula constitucional permite interponer esta acción a toda persona (Art.43 primera parte) en tanto que en el segundo párrafo del mismo artículo exige como requisito para el acceso al proceso de amparo individual que se trate de un afectado, es decir, de una persona que haya sufrido una lesión sobre sus intereses personales y directos por lo que no cabe interpretar que la norma constitucional haya consagrado una suerte de acción popular al que, la cláusula permita la legitimación de los intereses difusos o colectivos en cabeza de los particulares”. [11]
2.- Defensor del pueblo: Es otra de las figuras que introduce la reforma constitucional de 1994 y que la legitima para ejercer este tipo de acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.
3.- Asociaciones registradas: La norma constitucional legitima también para el ejercicio de las acciones colectivas a las asociaciones registradas, es decir aquellas que se encuentren constituidas y registradas legalmente.
IV- LAS ACCIONES COLECTIVAS Y LA DISCRIMINACIÓN EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994.-
El artículo 43 de la Constitución Nacional hace mención del término “discriminación”.-
Al respecto SABSAY hace referencia a esta figura diciendo que ofrece un amplio campo de acción que permite la aplicación en ámbitos diversos de aquellos estrictamente considerados dentro de los derechos de tercera generación y que nos parecería que dicha legitimación puede dar lugar a un interés resultante de actos u omisiones basados en normas que desconocen de manera arbitraria y manifiesta los derechos fundamentales surgidos de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales sobre todo aquellos que tienen jerarquía constitucional.(Art.75 inc.22 C.N.)
Es importante acotar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al expresar en su Art.2.2 “los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en el se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Cabe destacar que la norma constitucional tiene estrecha vinculación con los tratados internacionales que ocupan un rango constitucional de importancia dentro del derecho constitucional.
V- EL MEDIO AMBIENTE Y EL CONSUMIDOR EN LAS ACCIONES COLECTIVAS.-
No podemos negar la vinculación del consumidor con el medio ambiente mencionado en nuestro artículo 43 de la Ley Suprema; al respecto la jurisprudencia argentina ha sido rica en este tema dando lugar a resoluciones y sentencias judiciales de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo y en la Cámara Civil. Haremos mención de dos casos importantes en esta materia:
1.- CASO SCHRODER, Juan c/ Estado Nacional s/ amparo: (8/09/94)
En este caso se pronuncio la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo en donde se realizó el tratamiento del alcance y de los efectos de la legitimación reconocidos en nuestra Constitución Nacional de la defensa de los intereses colectivos; se le reconoció la legitimación a un vecino de la localidad seleccionada para la construcción de una planta de tratamiento de residuos peligrosos. Se lo incluyó dentro de la categoría de afectado y se consideró como válido el pedido de anular el correspondiente procedimiento de licitación. La resolución de la Sala III hizo hincapié de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la C.N.
2-CASO SEILER, M.L. c/ MCBA s/ amparo: (28/08/95)
En esta ocasión intervino la Sala D de la Cámara en lo Civil que expresó en su resolución que “cualquiera sea la posición que se adopte frente al artículo 43 de la C.N, no cabe duda de que la actora se encuentra legitimada para reclamar por un predio cuyas condiciones son inconvenientes para los habitantes de la ciudad y para las personas que en él habitan y que se encuentra ubicado a pocos metros de su domicilio real. Ello es así, en tanto no puede negarse que lo que allí acontece la afecta de un modo directo”.
Aquí cabe destacar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 43 de la C.N. toda persona titular de un derecho se encuentra legitimada para ejercer este tipo de acciones dado que además esta afectado de un modo directo, por lo tanto no pudo negársele el ejercicio de dichas acciones.[12]
VI.- CONSIDERACIONES FINALES.-
De acuerdo a lo expuesto en el presente análisis hemos llegado a nuestras consideraciones finales y ellas son las siguientes:
1.- El amparo colectivo constituye una vía de acceso judicial para todo consumidor y usuario al efectuar sus reclamos ya sean individuales o colectivos.
2.- La reforma constitucional de 1994 incorporó al Art.43 la figura del afectado el defensor del pueblo y de las asociaciones registradas que se encuentran legitimadas para ejercer dicho amparo.
3.- Toda acción colectiva tiene el rango de garantía constitucional siendo una medida expedita y rápida contra todo acto u omisión ya sea de una autoridad pública o se trate de sujetos privados.
4.- Se hizo mención en el presente análisis la discriminación y el medio ambiente los cuales han dado lugar al tratamiento de la legitimación de los sujetos activos en el proceso.
5.- Por último ha de considerarse esta clase acciones tendientes no sólo a proteger al consumidor o al usuario en particular, sino a todos en su conjunto, es decir, proteger el interés colectivo de toda la sociedad.
SABSAY
Como alternativa queda el control ciudadano, a través del amparo colectivo, sobre el cual hay varios antecedentes: “El amparo colectivo está reconocido en la Constitución Provincial desde la reforma del ’94. Precisamente lo que tiende es a la protección de los temas vinculados con la discriminación, con los derechos a un ambiente sano y de consumidores y usuarios, y demás derechos de incidencia colectiva general. Y abre la legitimación del derecho a acceder a la justicia más allá del particular damnificado”, indicó el abogado, que durante la conferencia dio a conocer varios fallos en este sentido.
PRIMERA PARTE:NOCIONES GENERALES SOBRE EL AMPARO CONSTITUCIONAL l.ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL AMPARO CONSTITUCIONAL.
Según Daniel Alberto Sabsay: "El Amparo aparece por primera vez en América Latina en la Constitución Mexicana de Yucatán de 1840 y luego es retornado en todo su vigor por la de 1917".
11. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL AMPARO CONSTITUCIONAL EN ARGENTINA.
El Amparo en Argentina "tuvo su origen en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los famosos leading cases "5iri" y "Kot", que admitieron, pese a la ausencia de regulación procesal específica, la existencia de una acción destinada a la protección de los derechos no alcanzados por el Hábeas Corpus, ya que se estimó que los Derechos Constitucionales y la experiencia institucional del país reclamaban de consuno el deber de asegurar el goce y ejercicio plenos de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de Derecho. En el caso "5iri" se protegía la libertad de prensa frente a una violación del poder público. Mientras que en el otro precedente -el caso "Kot" - se admitió la acción respecto a una violación proveniente de particulares".III. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AMPARO CONSTITUCIONAL En el Ecuador, nuestro Amparo Constitucional, tiene las siguientes características:a. No es residual ni de aplicación subsidiaria; b. Es una garantía; c. Tiene el rango Constitucional; d. Debe ser tramitada con celeridad; e. En su tramitación se aplica el principio de la simplicidad; f. Su tramitación debe garantizar la defensa, el debate y la prueba.
IV. REQUERIMIENTOS PROCESALES Toda demanda de Amparo, a fin de que pueda generar el nacimiento del correspondiente proceso de control Constitucional, debe ser estudiada previamente por el Juez, a fin de poder establecer su admisibilidad o no.
De no realizarse el estudio y revisión de los requisitos de procesabilidad de la acción de amparo, y de llegarse a admitir, de manera improcedente, cualquier tipo de demanda, tal irregularidad generaría graves perjuicios al sistema de control constitucional y a las partes involucradas.
Admitir una demanda de Amparo al trámite planteado por la Constitución Política y Ley de Control Constitucional, no involucra que, necesariamente, el Juez que conozca la causa dará obligatoriamente la razón al accionante.
V. LA BREVEDAD DEL TRÁMITE DE AMPARO CONSTITUCIONAL EN EL ECUADOR.Como sabemos, nuestra Constitución Política al regular al Amparo Constitucional ha prescrito normas de procedimiento, las cuales han establecido que la tramitación del Amparo Constitucional sea, en el Ecuador, extraordinariamente breve.
Es por ello que, somos del criterio que la ilegitimidad del acto público que se impugna debe ser siempre manifiesta, puesto que si bien las partes tienen el pleno derecho para defenderse y plantear las pruebas que consider en convenientes, la pertinencia de las pruebas estará dada de conformidad con los plazos fatales que tanto el Juez como las partes deben respetar.
Lo anterior no implica, bajo ningún concepto, limitación alguna en cuanto al ejercicio de la prueba y al derecho de defensa que le asiste a toda persona, debiendo eso si ubicar dichos ejercicios dentro del contexto temporal que plantea imperativa mente la Constitución Política respecto de la duración del trámite de la acción de Amparo Constitucional.
VI. DEL RECURSO DE APELACIÓN Como sabemos las resoluciones que se adopten en los procesos de Amparo Constitucional son susceptibles del recurso de apelación, mas éste sólo puede ser concedido, como nos enseña Lino Enrique Palacio, en su efecto devolutivo, esto es, sin que opere la suspensión de lo concedido por el Juez en dicha resolución.
SEGUNDA PARTE:EL AMPARO COLECTIVOVII. TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
El desarrollo del Derecho Constitucional a nivel mundial presenta características comunes, las cuales las podemos consolidar bajo tres premisa s, a saber: a. La creación de diversos órganos y autoridades de control, como serían el caso del Defensor del Pueblo, la Comisión Cívica del Control de la Corrupción, nuevas Superintendencias, etc.; b. El surgimiento de nuevas garantías constitucionales, habida cuenta que el ámbito de acción y protección del Hábeas Corpus es extremadamente limitado, ya que solamente tutela la libertad ambulatoria de los individuos c. El reconocimiento de nuevos derechos, esta vez de corte colectivo y de interés generalizado.VIII. CLASES DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Tomando en consideración la tendencia últimamente citada por la que atraviesa el Derecho Constitucional, el Amparo Constitucional dejó de ser, únicamente, una Garantía Constitucional de protección de intereses y Derechos individuales, para que, en ciertos casos, pase a convertirse en un instrumento de protección de derechos colectivos.
Por lo tanto, podemos esbozar una clasificación del Amparo Constitucional en relación al número de personas representadas por el accionante; así, podríamos hablar del Amparo Individual, cuando tal garantía constitucional pretenda proteger el interés de una persona; mientras que el Amparo Colectivo sería aquel que tutela los intereses de grupos o colectividades.
IX. JUSTIFICACIÓN DEL AMPARO COLECTIVO
Como es lógico deducir, existen una serie de intereses que no pertenecen exclusivamente a un solo sujeto, si no que, por el contrario, pertenecen a todos los integrantes de una colectividad.
Dichos sujetos, tutelares de tales intereses y derechos, están relacionados sin que exista entre ellos un acuerdo o vínculo previo, resultando que, la suerte o desgracia de uno de ellos respecto de tal interés o derecho, afecte a los demás integrantes del grupo o colectividad.
Es decir, hablamos de materias que comprometen los intereses de colectividades, de masas, intereses supraindividuales o masivos, que requieren del ejercicio de una justicia colectiva, puesto que de lo contrario sufrirán perjuicios de envergadura colectiva o masiva.
Por lo tanto, urge la implementación de acciones y respuestas unívocas, puesto que de darse el juzgamiento por separado de miembros de la misma clase o grupo, se podrían verificar pronunciamientos contradictorios, quebrantando el principio de certeza y seguridad jurídica.
X. REQUISITOS DEL AMPARO COLECTIVO
A nuestro parecer, los requisitos que caracterizan a un Amparo Colectivo son:
a. El de la numerosidad, esto es, la existencia de un elevado número de personas cuyos derechos e intereses son afectados por similar hecho;
b. 'comunidad de intereses, esto es, identidad material de afectaciones subidas.
c. Adecuada representatividad de la clase accionante.
XI. MATERIAS Y SITUACIONES TUTELADAS POR EL AMPARO COLECTIVOITodo aquello que sea de interés general, y que nos pueda afectar a todos, sin ningún tipo de excepción puede ser protegido a través del Amparo Colectivo.Así, podamos mencionar:
c. Todo acto de discriminación, sea por motivo político, racial, religioso, origen de nacimiento, por el lugar de nacimiento, etc.; d. Negativas improcedentes de acceso a la jurisdicción; e. Atentados al Medio Ambiente; f. Afectaciones a la competencia y su libre desenvolvimiento; g. Violación de los derechos de los usuarios y los consumidores; h. Atentados contra los derechos e intereses cívicos; i. Atentados contra los derechos e intereses históricos; j. Atentados contra los derechos e intereses culturales o religiosos; k. Atentados contra el derecho a la Salud Pública; 1. Atentados contra la educación; m. Atentados contra los derechos e intereses de sociedades intermedias como sindicatos, clubes, fundaciones, etc.; 1. Ciertos ilícitos civiles colectivos.
Vale la pena mencionar que autores de la talla de Humberto Quiroga Lavié apuntan como materia para un procedente Amparo Colectivo, impugnaciones y cuestionamientos al proceso de público el cual "se ha contraído en perjuicio no sólo de las generaciones presentes, sino de inocentes generaciones que vendrán al mundo".
...
AMPARO COLECTIVO, LEGITIMACION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. COSA JUZGADA.
Por Jorge Luis MAIORANO (*).
La reforma constitucional de 1994, descalificada por muchos en su momento por adjudicársele solamente implicancias de tipo político, con el transcurso del tiempo y cuando han transcurrido más de diez años de su puesta en vigencia, se muestra como una pieza jurídica de avanzada.
Tal vez uno de los aspectos más ponderables de esa reforma ha sido, precisamente, su afán por la ampliación del plexo garantístico de los habitantes de nuestro país y, consecuentemente, con la instrumentación de las garantías necesarias para tutelar los nuevos derechos incorporados. En este sentido, la figura del Defensor del Pueblo (de la Nación) art. 86, confluye armónicamente con el artículo 43 que prevé tanto los derechos de incidencia colectiva como la figura del amparo colectivo.
En estas líneas vuelco, pues, mis reflexiones y experiencias personales como primer Defensor del Pueblo de la Nación (1994-1999) luego de haber fundado esa Institución de la República y por la circunstancia de haber ejercido con frecuencia la legitimación genérica prevista por el artículo 86 de la CN, y con directa relación al caso específico contemplado en el artículo 43 de la misma Carta Magna, es decir, el amparo colectivo.
1. Previsión constitucional.
Entre las modificaciones incorporadas por la reforma del año 1994, tal vez una de las que adquiere mayor significación jurídica, es el reconocimiento de la categoría de los “derechos de incidencia colectiva” que supera a la que se conocía doctrinariamente, hasta su sanción, como “Intereses difusos”, también llamados intereses supraindividuales o metaindividuales.
Obviamente, escasa trascendencia hubiera tenido ese reconocimiento si no se hubieran precisado los sujetos facultados para ejercer su tutela. Uno de esos sujetos, previstos en el aludido artículo 43, es el Defensor del Pueblo. Y es aquí donde se conjugan esa institución constitucional, el amparo colectivo y los modernos derechos de incidencia colectiva.
El principio general en esta materia está previsto en el artículo 86 de la C.N. que, no dejando margen a dudas, expresa: “...El Defensor del Pueblo (de la Nación) tiene legitimación procesal”.
Por su parte, el artículo 43 al regula la acción de amparo colectivo dispone que “...Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.
Cabe formular algunas consideraciones preliminares: el amparo colectivo constituye una especie del género amparo, diseñado constitucionalmente para la defensa y tutela de ciertos derechos que no son de carácter individual o egoísta; por su parte, la legitimación del Defensor del Pueblo esta orientada, específicamente, en el artículo 43 para la defensa de esos derechos que trascienden la esfera individual.
Sin embargo, debo formular una aclaración fundamental: el Defensor del Pueblo tiene legitimación amplia e irrestricta por el artículo 86 de la CN; los supuestos del artículo 43 (protección contra la discriminación, de los derechos ambientales; de la competencia; de los usuarios y consumidores y de incidencia colectiva) son solo casos enunciativos que no agotan la posibilidad de estar en juicio ni menguan el principio general ya mencionado.
En otros términos, la legitimación del artículo 86 no se agota con la enumeración del artículo 43.
Debe advertirse que el artículo 43 citado distingue, en la procedencia del amparo colectivo, tres categorías diversas de sujetos que pueden reclamar ante el acto ilegítimo, la agresión discriminatoria, la protección del consumidor, la defensa al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, o los de incidencia colectiva en general: a) el afectado; b) el Defensor del Pueblo (de la Nación) y c) las asociaciones registradas. La facultad del artículo 86 le permite al DPN –y así se ha ejercitado con el reconocimiento mayoritario de la jurisprudencia– interponer demandas ordinarias, promover querellas criminales, etc.; su amplitud le permite también actuar en vía administrativa interponiendo recursos y reclamos administrativos. En idéntico sentido, le posibilita ser actor o demandado; presentarse como tercero citado voluntariamente o, como algún precedente lo ha reconocido, ser invitado a intervenir.
La legitimación, en palabras de Couture, es la posibilidad de ejercer en juicio la tutela del derecho -1-. Es pues, un medio valioso con que cuenta la institución del Ombudsman nacional para cumplir su misión de defensa y protección de los derechos humanos y de control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. En todo caso, agrega al clásico matiz persuasorio de la figura del Ombudsman, la moderna facultad impugnatoria.
2. Fundamento. Efectos.
El fundamento de la atribución de legitimación procesal al DPN radica prioritariamente, en la necesidad de asignarle a esta figura un instrumento de defensa de los derechos humanos y de control del ejercicio del poder más efectivo y contundente que el mero poder moral.
No olvidemos que nuestras sociedades no tienen, en este aspecto, el desarrollo que otras de países más avanzados; en la mayoría de ellos, por ejemplo, del Norte de Europa, la sola inclusión del nombre de un funcionario cuestionado, en los Informes Anuales del Ombudsman implica una descalificación que lo obliga moralmente a renunciar a su cargo. Esa mayor conciencia ciudadana y obvio apego a la ley convierten en innecesaria esta facultad que, sin embargo, en nuestro caso, es un arma fundamental para las funciones que tiene asignada la Institución.
La clave de esta cuestión radica, en última instancia, en el efecto de la sentencia en los casos de tutela de los derechos de incidencia colectiva. Aquí entra en crisis aquel viejo principio del efecto inter partes de la sentencia que, como consecuencia de estos cambios, pasa a ser erga omnes tal como ya ha sido reconocido por la CSJN.-2-
3. Derechos de incidencia colectiva.
En realidad, el ensanchamiento de la base de la legitimación procesal es una consecuencia natural de la modernización del derecho, que ya no solo admite la mera demanda individual del portador de un derecho subjetivo, sino, además, la de otras personas menos aforadas pero que no obstante alcanzan a exhibir un grado de interés suficientemente protegido como para pasar el umbral de los tribunales.
El reconocimiento o no de la existencia de derechos colectivos a favor de determinados grupos o colectividades ha devenido en una de las cuestiones jurídico–políticas más controvertidas de los últimos años.
Hay numerosos derechos (derecho a la vida, a la libertad personal, a la dignidad, a la libertad de pensamiento) que son perfectamente ejercitables y aplicables en forma individual. Junto a ellos existen, sin embargo, otros muchos derechos de carácter social o político (huelga, asociación, reunión) cuya puesta en práctica sólo tiene sentido si se ejercita en forma colectiva. No parece caber duda alguna, por lo tanto, en lo referente a la posibilidad de un ejercicio colectivo de los derechos humanos.
Un tanto más polémica resulta la posibilidad del reconocimiento de una titularidad colectiva de los derechos humanos. Esta es una cuestión sobre la que han corrido ríos de tinta –y de sangre– desde los inicios de este siglo. Ya en los tratados posteriores a la I Guerra Mundial se le otorgo, por ejemplo, una atención especial a la protección de las minorías étnicas.
Sin embargo, fueron las Naciones Unidas quienes a través del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, otorgaron carácter oficial al reconocimiento y garantía de ciertos derechos colectivos, tales como el derecho a practicar la religión en comunidad con otros, el derecho a la protección de la familia por parte del Estado. Particularmente explícito resulta el articulo 27 del citado Pacto, el cual prescribe que “...en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, y a emplear su propio idioma”.
Lo cierto es que “los hombres del mundo” convocados por el preámbulo constitucional argentino, son tratados luego como “habitantes”, “nacionales y extranjeros”, “ciudadanos”, “esclavos”, “personas”, “autor e inventor”, “propietario”, “reos detenidos”; “hombres” en la redacción de 1853/1860, sumándose luego otros conceptos como “trabajadores” y “familia”, en 1957 y ahora, por virtud de la reforma constitucional “varones y mujeres”, “indígenas”, “usuarios y consumidores”.
Como sostiene Gurutz Jáuregui “...el grado de reconocimiento de estos derechos ha alcanzado una notable intensidad. Así lo demuestra la configuración de una categoría de derechos colectivos a los que la doctrina anglosajona ha denominado derechos de la tercera generación, para diferenciarlos de los derechos individuales y político–sociales clásicos”. -3-
El sentido autentico que dio lugar al surgimiento de los derechos colectivos fue la necesidad de complementar y perfeccionar los derechos individuales en su contexto social. Los derechos colectivos permitieron pasar a la defensa del ser humano genérico o abstracto, al ser humano en la especificidad o en la concreción de sus diversas maneras de estar en la sociedad, de pertenecer a una sociedad (como niño, usuario, viejo, trabajador, jubilado, aborigen, enfermo).
El liberalismo tuvo la gran virtud de crear y establecer normas dirigidas a proclamar y promover la autonomía de las personas otorgándoles, a través de la ciudadanía, la titularidad y el ejercicio de derechos subjetivos. Pero ello resultaba insuficiente. Las personas no eran ni son átomos aislados, sino que deben individualizarse por vía de la socialización. De ahí la necesidad de estructurar, junto a los derechos individuales, una serie de derechos colectivos. Primero fueron los derechos sociales y económicos gracias a la presión de la clase trabajadora; posteriormente, los derechos culturales; más recientemente los llamados derechos de la tercera generación (derecho al desarrollo, a un medio ambiente equilibrado, a la protección de sus derechos como usuarios y consumidores, etcétera).
Gran parte de la historia del mundo en los dos últimos siglos se explica por la presencia y acción de numerosos colectivos (movimiento obrero, feminista, pacifismo, ecología, anticolonialismo, derechos de los inmigrantes, de los pueblos indígenas, etcétera).
En todo caso hay que considerar a los derechos colectivos –en nuestra Constitución Nacional llamados de incidencia colectiva–, como un elemento indispensable para el eficaz y más adecuado desarrollo de todos y cada uno de los individuos en si mismo considerados. Se trata de lograr que los seres humanos logren mejor desarrollo individual y la dignidad y libertad acordes con las circunstancias concretas en las que les ha tocado vivir en sociedad.
La “incidencia colectiva” no convierte al colectivo en una mera suma de daños singulares, quebrando la unidad sustancial del colectivo. La incidencia colectiva es una manera elegida por el constituyente para denominar a la tutela de los derechos colectivos de la sociedad, en su conjunto o de cada sector social. El colectivo, como centro de imputación de normas ha quedado consolidado por la legitimación que el constituyente le ha otorgado, entre otros sujetos, al DPN quien actúa en defensa de todo el pueblo o, de cada sector afectado.
Numerosas han sido las ocasiones en que la institución del Defensor del Pueblo ha acudido a los estrados judiciales; en la mayoría de esos casos, como actor en demandas interpuestas contra actos del Poder Ejecutivo; en otros, ha sido citado a participar voluntariamente y en dos causas ha sido demandado.
La legitimación activa se extiende a todas las jurisdicciones de la República Argentina, esto es, a las provinciales y comunales. La doctrina coincide con esta interpretación en estos términos: “(Ella) lo habilita para impugnar ante la administración (reclamos, recursos, denuncias) y la justicia en cualquier competencia dentro de la jurisdicción nacional (o sea ante la justicia procesal administrativa, civil, comercial, penal) tanto como parte actora civil o contencioso administrativa. o como parte querellante en sede penal; y en la justicia supranacional, iniciando el proceso ante la CIDH. En este múltiple carácter puede demandar, querellar, recurrir, reclamar, denunciar, los actos, hechos u omisiones lesivas a los derechos y garantías mencionados, y no sólo los de base constitucional o de pactos supranacionales, sino también los de origen legal o reglamentario. Su legitimación procesal no se limita al ámbito nacional, pues puede también presentarse ante los órganos o tribunales supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ... ” -4-.
Quiroga Lavié ha sostenido que “La legitimación del Defensor del Pueblo (de la Nación) para interponer amparos judiciales en representación del pueblo pone de manifiesto, ahora de una manera inequívoca, que el derecho protegido no es un derecho individual de incidencia colectiva, sino que es grupal. A qué viene lo de la incidencia colectiva resulta valido preguntarse. Tiene el sentido de definir el efecto de la legitimación de órganos que no actúan en nombre propio, sino a nombre del sector o clase grupal, cuyos derechos colectivos se encuentran afectados. La incidencia cumple la función de personificar el ente colectivo (sociedad o grupo social de pertenencia), a partir de la legitimación procesal que no es la acción popular. En el caso del Defensor del Pueblo (de la Nación), no podría actuar si no hubiera un pueblo a quien él representa o defiende, por imperio de la Constitución. Se corrobora esta función del Defensor con la competencia que a dicho órgano del Estado le reconoce el art. 86 de la Constitución Nacional cuando en su segundo parágrafo sostiene que el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal” -5-.
En coincidencia con la posición comentada, Gozaini afirma: “...En Argentina, la legitimación procesal que se otorga al Defensor del Pueblo es representativa. Tiene legitimación procesal, dice la Constitución, de forma que no se analiza ni piensa en el vínculo obligacional que debe portar quien deduce un reclamo ante la justicia, sino, antes que nada, en la importancia de los valores que defiende” -6-
En virtud del artículo 86 antes citado, el DPN tiene siempre legitimación procesal. Ello implica que los jueces no pueden, bajo ningún aspecto, denegar esa legitimación. Como ha sostenido con acierto Creo Bay “...esa sola posibilidad atentaría contra las funciones que la Constitución le ha atribuido... ”.
A pesar de tan claro precepto, un aislado fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, ha pretendido avanzar en una interpretación cercenante, restándole operatividad a la cláusula constitucional -7-.
En esa oportunidad, la citada Sala sostuvo que: “...la legitimación procesal que indiscutiblemente confiere al Defensor del Pueblo el párrafo 2 del articulo 86 de la Constitución Nacional, no es susceptible de ser infinitamente dilatada de forma tal que sustente su intervención judicial en defensa de la pura legalidad…” -8-.
Ya Jellinek, a finales del siglo pasado, había advertido acerca de la importancia de la Jurisdicción como garantía de los derechos y, en la actualidad está fuera de toda duda que la más efectiva protección de los derechos es la que ofrecen los tribunales de Justicia -9-.
Pretender privar al DPN de la facultad de acudir a los tribunales es quitarle el más importante e intenso instrumento de que puede disponer ante una hipotética lesión de un derecho constitucional en caso de que no baste con la persuasión, la publicidad de sus críticas y la autoridad moral de sus decisiones.
Colautti expresó que, si bien en un primer enfoque la legitimación atribuida al DPN por la Constitución Nacional puede considerarse de excesiva amplitud, en un sistema democrático siempre es conveniente que un funcionario público tenga competencia y la responsabilidad de defender los intereses constitucionales de los ciudadanos y “nuestra Constitución indica hoy para esta función al Defensor del Pueblo que es un órgano independiente que actúa con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. La interpretación acerca de su legitimación debe ser entonces amplia, tal como lo han reconocido los tribunales de instancia en diversos pronunciamientos” -10-.
El aludido fallo así como diversos pronunciamientos del más Alto Tribunal de la República condicionando la legitimación colectiva del Defensor del Pueblo, no deben sorprender ya que la doctrina ha puesto de manifiesto la “...poca afición que existe en el plano jurisdiccional para recibir pretensiones que encaminen a un proceso donde las partes no sean aquellas que válidamente estén en condiciones de demandar y resistir...la vía judicial es reacia a soportar sujetos impersonales, por cuanto se categoriza en posición de privilegio la atención sobre los derechos subjetivos, sin permitir que los demás intereses tengan recepción ni cabida... ” -11-.
Es que, según se ha expresado, algunos jueces prefieren cerrar las puertas de la legitimación para así garantizar un presunto marco de seguridad jurídica que se pretende con ello preservar -12-.
Con el mismo objetivo cercenante se ha pretendido condicionar el ejercicio de esa legitimación a la efectiva existencia de un perjuicio. En ese sentido, disiento con Rodolfo Barra cuando sostiene “... para impugnar un acto discrecional (de la Administración) tiene que demostrarse, y muy severamente, el daño singularizado” -13-.
Ello podrá ser válido en la circunstancia del amparo individual donde el actor defiende su derecho subjetivo que ha sido desconocido, pero no podrá exigírsele el mismo recaudo al DPN quien no actúa como un particular porque no es un particular; es una institución del Estado que tiene como una de sus misiones el control de la actividad administrativa. No actúa preservando un patrimonio individual ni alegando por un perjuicio cuantificable crematísticamente; obra como Autoridad de la Nación encargada de la supervisión de la actividad estatal y privada tutelando el principio de legalidad, uno de los pilares del Estado de Derecho; en otras términos es el abogado del Pueblo a quien defiende judicialmente cuando sus derechos de incidencia colectiva están amenazados.
Frente a esa interpretación restrictiva de la legitimación se ha alzado con firmeza la voz de uno de los convencionales constituyentes más reconocidos como es el Profesor Quiroga Lavié quien, con motivo de la infundada resolución de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Frías Molina”, sostuvo que: “...En efecto, la Corte Suprema no puede sostener, en forma dogmática y por vía de principio, que el Defensor del Pueblo ‘carece de competencia para formular exhortaciones al tribunal sobre las causas en trámite”, cuando el art.86 de la Constitución le confiere a dicho órgano ‘legitimación procesal’ y el art.43, párr. 2°, lo legitima para interponer amparos en tutela de los derechos de incidencia colectiva en general. Con el art. 86 alcanza y sobra, por supuesto, porque si cualquier ciudadano puede pedir a las autoridades, en relación con sus propios derechos, cómo no lo va a poder hacer el Defensor en relación con los ‘de incidencia colectiva’ cuando él dispone de personería constitucional para tutelarlos.– Que no se diga que el derecho del Defensor solamente está referido al trámite de la acción de amparo, primero porque la legitimación del art.86 es amplia y no restrictiva a una sola vía procesal. El derecho a pedir un pronto despacho no se vincula al derecho previsional de fondo, respecto del cual el Defensor no hizo manifestación alguna, en las causas que consideramos.–Que el Defensor no ha ejercido un derecho individual, a nombre de Frías Molina o Varona, está claro cuando exhorta a la Corte a eliminar o disminuir el atraso en el dictado de sus fallos en todas las causas referidas con ajuste de haberes previsionales. Los casos de marras eran casos testigos de la afectación del inequívoco derecho de incidencia colectiva que al respecto tienen todos los jubilados -14-.
El recordado maestro Alberto A. Spota ratificó con sólidos conceptos esta posición doctrinaria sosteniendo, en ese sentido, “...El segundo párrafo del art.86 demuestra, con suficiente claridad, que cuando entiende debe usar de coacción, el accionar del Defensor del Pueblo, exige que así lo requiera ineludible y necesariamente con exclusividad al poder judicial, sin excepción alguna... Esto es, si bien integra como órgano administrativo el Poder Legislativo, su actuación cuando debe requerir el uso de la fuerza, debe serlo a través del poder judicial. Para ello el segundo párrafo del art.86 expresa que “El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal”. Y la tiene, entre otros efectos y fines, al recién expresado” -15-.
Es que, como ha puesto de manifiesto Creo Bay, expresa: “En virtud del art. 86 CN, el Defensor del Pueblo tiene siempre legitimación procesal. En consecuencia, los jueces no pueden, bajo ninguna circunstancia, denegar la legitimación del Defensor. Esa sola posibilidad atentaría contra las funciones que la Constitución le ha atribuido. La previsión constitucional del art.86 está, precisamente, para evitar la discusión en sede judicial. Si la Constitución establece que el Defensor tiene legitimación, no hay juez que tenga facultad para decirle que no tiene legitimación ... El art.86 es categóricamente omnicomprensivo, siendo el art.43 CN. tan solo un supuesto de aplicación.. ” -16-.
4. Jurisprudencia. Su evolución
La jurisprudencia ha aceptado de manera generalizada la legitimación del DPN lo cual, obviamente, no implica que en todos los casos haya hecho lugar a las pretensiones articuladas.
Entre los numerosos casos en que la Institución ha acudido a la Justicia se encuentra, por ejemplo, la demanda de amparo interpuesta contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) con el objeto de que adoptara las medidas necesarias para impedir el tránsito por aguas territoriales argentinas y el ingreso a los puertos de nuestro país, del buque británico Pacific Pintail, que transportaba plutonio desde un puerto de Francia hacia Japón.
Esta fue la primera causa desde su institucionalización, en la cual el DPN intervino como parte actora en representación de los intereses de la población, mediante la defensa de los derechos que protegen al medio ambiente, vinculado ello con la prohibición de ingreso al territorio nacional de residuos radioactivos, establecida en el último párrafo del artículo 41 de la C.N.
La legitimación para promover esta acción fue aceptada por el Tribunal interviniente, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11 y por el Ministerio demandado, que no formuló reparos sobre el particular.
Una vez producido el informe previsto por el artículo 8° de la ley n° 16986, la causa devino abstracta ya que al momento de dictar sentencia el buque se habían dictado las disposiciones pertinentes prohibiendo el ingreso del citado buque a las aguas territoriales argentinas.
Otro pronunciamiento judicial de singular importancia fue la sentencia dictada por la Cámara 3ª del Crimen de General Roca en los autos “Defensor del Pueblo de la Nación Dr. Jorge Luis Maiorano” -17-.
La causa se originó en una actuación de oficio promovida por la Institución y en la cual se investigaba la violación a los derechos humanos en la Cárcel de Encausados de aquella ciudad de Río Negro.
Tras la denuncia formulada, funcionarios del DPN se trasladaron a Gral. Roca y visitaron la Alcaldía, comprobando que los detenidos en esa dependencia estaban sometidos a un tratamiento que implicaba una clara violación al sistema constitucional nacional e internacional.
Los procesados estaban alojados junto a los condenados con sentencia firme; convivían varones sin discriminación de edades, con distinta situación procesal; los pabellones carecían de iluminación; no existían tapas del sistema cloacal, las ventanas carecían de vidrios; los baños, por su parte, no tenían agua caliente mientras los sanitarios se encontraban obstruidos; también se verificó la falta de atención médica específica para detenidos enfermos, por carecer la Alcaldía de recursos para adquirir medicamentos.
Ante tan manifiesta situación violatoria de los derechos humanos, tuve ante mí la opción de acudir a la vía administrativa de la persuasión, mediante una exhortación a la autoridad provincial competente o en su defecto, la promoción de una acción judicial.
Consciente de la urgencia del caso, decidí iniciar una acción judicial de amparo contra el Gobierno de la Provincia. Se trataba de la primera oportunidad en que la Institución del Ombudsman nacional empleaba la facultad de la legitimación procesal ante autoridades provinciales.
Debo reconocer que, en alguna medida, intuía que la Justicia Local podía denegar la acción basada en una interpretación aislada de las normas. Adviértase que no se trataba de un establecimiento penitenciario federal (el cual queda directamente alcanzado por la competencia de la LODPN); era un instituto provincial, bajo la responsabilidad de autoridades locales.
La acción fue fundamentada en la violación de los artículos 18 y 23 de la Constitución Provincial; 18, 31 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; art. XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 5° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 5°, incisos 2°, 4°, 5° y 6° del Pacto de San José de Costa Rica; los arts. 7° y 10° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ley 23.313) y art. 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (ley 23.338).
El Tribunal acogió favorablemente la acción incoada y condenó al Poder Ejecutivo provincial a subsanar las diversas falencias comprobadas en plazos que iban de treinta días a un año, bajo el apercibimiento de disponer la libertad de cada uno de los detenidos o su prisión domiciliaria.
Sobre este importante precedente jurisprudencial, sostuvo Quiroga Lavié que el Defensor del Pueblo de la Nación “no puede declinar su competencia cuando un derecho humano, tutelado por la Constitución Nacional, se encontrare afectado por cualquier autoridad. La interpretación tiene lógica, porque si la doctrina y el propio legislador nacional han entendido que es competencia del Congreso de la Nación legislar sobre las garantías procesales que permiten hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, no obstante que la materia procesal sea materia legislativa reservada a favor de las provincias (por eso hay leyes federales de amparo y hábeas corpus), pues es también lógico que el Defensor del Pueblo no pueda inhibirse de realizar su intervención tutelar ante la violación a un derecho de la Constitución, sea quien fuere el agente de la violación. Estamos frente a una mutación praeter legem, es decir ampliativa de la competencia federal de cara a la tutela de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la Nación” .-18-
Otra resolución judicial admitiendo la legitimación del DPN y precisando su carácter fue dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, el 23 de junio de 1998, en la causa “Youseffian, Martín”, expresando “...Por otra parte, en lo que se refiere al Defensor del Pueblo de la Nación, no puede dejar de tomarse en cuenta la legitimación procesal que genéricamente se le confiere en el artículo 86 de la Constitución Nacional, y también que el artículo 43 de ésta se regula de manera específica su habilitación para intervenir en los juicios de amparo en caso como el sub exámine. Debe dejarse en claro, asimismo, que su participación lo es en defensa de un derecho de usuarios: el de participación en el control de los servicios públicos, que se vería afectado por una ilegítima omisión de la Administración. Por ser ello así, no puede sino concluirse en que el Dr. Maiorano posee legitimación activa para intervenir en la causa... ” -19-.
“Resulta pues, que más allá de la legitimación procesal que reconoce la Carta Magna (86), el art.43 habilita al Defensor del Pueblo a interponer acción expedita y rápida de amparo... La norma aludida define el efecto de la legitimación del Defensor del Pueblo para actuar en juicio: no lo hará en nombre propio sino en representación de un grupo o sector cuyos derechos se vieran conculcados... Así, cualquier violación a los derechos de incidencia colectiva en general faculta al Defensor del Pueblo a protegerlos y, en consecuencia, a actuar en nombre y representación de todos y cada uno de los afectados. Por ello, es incomprensible que pudiera pretenderse desconocerle legitimación para intervenir en resguardo de derechos constitucionales... ” -20-.
Un nuevo ejemplo de la aceptación judicial de la legitimación reclamada por el Defensor del Pueblo se halla en la sentencia dictada por la señora jueza federal Dra. Liliana Heiland, en los autos caratulados: “Nieva, Alejandro y otros, c/P.E.N.–Dto. 375/97, s/Amparo Ley 16.986” y en el pronunciamiento de la alzada, que la confirmó.
Luego de recordar las dos misiones asignadas al Defensor del Pueblo por el artículo 86 de la Constitución Nacional, expresa: “El texto constitucional no limita la legitimación” –(se refiere a la procesal)– a la primer misión que describe, esto es, la defensa de los derechos humanos, sino que la hace extensiva –sin diferencia alguna– a la otra, el control del ejercicio de las funciones públicas administrativas... Por ser así, el Defensor del Pueblo se considera legitimado, aquí, en un doble aspecto. Por un lado porque existen derechos de incidencia colectiva concreta y actualmente afectados. Por el otro, porque, al decidir sobre la materia, el P.E.N. invadió la zona de reserva legal y ello dispara el ejercicio del especial mandato constitucional que el Defensor detenta para controlar el ejercicio de las funciones administrativas públicas (conf. apartado II, puntos a y b).
En la citada causa, la Cámara de Apelaciones del fuero, en sentencia confirmatoria de la de la instancia inferior, reconoció la amplitud de la legitimación procesal del Defensor del Pueblo, expresando: “Asimismo, el art. 86 de la Constitución Nacional le confiere legitimación procesal en todo cuanto hace a las cuestiones de su competencia; debiendo extenderse esta legitimación a toda clase de procesos judiciales o administrativos” (punto 7° del fallo) -21- Y se agrega que tal legitimación existe tanto cuando actúa por denuncias o de oficio. Más adelante, y ya refiriéndose al caso concreto, expresa este fallo que: “.. no puede desconocerse el innegable interés de los miembros de la comunidad, como integrantes de un Estado de Derecho, a que se respete el principio de división de poderes y que la actuación de las autoridades, a cuya elección han contribuido por imperio del sistema democrático, se enmarque en los principios contenidos en la Constitución Nacional”.
También fue reconocida la legitimación procesal del DPN, mediante la acción de amparo colectivo interpuesta ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, en los autos caratulados: “Viceconte, Mariela Cecilia c/Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social s/amparo”, promovida para obtener una condena contra el PEN a los efectos de que el mismo ordene ejecutar la totalidad de las medidas necesarias para completar la unidad de producción de la vacuna Candid 1 contra la F.H.A. en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio I. Maiztegui asegurando su inmediato suministro a la totalidad de la población potencialmente afectada por el virus Junín.
En esta acción judicial, el DPN fue citado como tercero, adhiriendo expresamente a las pretensiones deducidas por la amparista.
La Sala IV Contenciosa Administrativa Federal, resolvió con fecha 2 de junio de 1998, que: “Hacer lugar a la acción de amparo impetrada y en consecuencia ordenar: … c) Encomendar al Sr. Defensor del Pueblo de la Nación el seguimiento y control del cumplimiento del referido cronograma (de producir la vacuna para combatir la fiebre hemorrágica argentina) sin que obste a ello el derecho que le asiste a la actora en tal sentido…”-22-. Al respecto Mertehikian, al comentar el fallo aludido, sostuvo que: “Como quedó de manifiesto no surge del relato que la sentencia realiza, sobre la base de qué circunstancia se admitió la legitimación al actor en este proceso de amparo, por lo que solo surgiría de manera implícita de fallo la condición de ‘afectado’ en el demandante, que requiere el art. 43 de la Constitución Nacional para la procedencia de la vía escogida. Por cierto que al mismo tiempo ha intervenido el Defensor del Pueblo de la Nación a quien la referida norma constitucional le reconoce legitimación procesal en términos expresos” -23-.
En oportunidad de interponerse una acción de amparo, como consecuencia del dictado del Decreto N° 92/97, por el que se aprobaban modificaciones a la Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico, el tribunal interviniente en Primera Instancia, Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, acogió favorablemente la presentación del Defensor del Pueblo de la Nación con fecha 7 de febrero de 1997. Con posterioridad la Sala III, en lo Contencioso Administrativo Federal, el 14 de febrero de 1997, confirmó la resolución apelada por el Estado Nacional. Se destaca de lo señalado que ninguno de los tribunales intervinientes cuestionó la legitimación procesal del Defensor del Pueblo de la Nación.
Sin embargo y a pesar de numerosos precedentes de tribunales inferiores que acogían sin reservas la legitimación del DPN, ya se iba avizorando una clara tendencia de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de restringir, desconocer o condicionar el ejercicio de esa legitimación. Varios pronunciamientos demuestran esa línea jurisprudencial; así, por ejemplo, se desestimó su legitimación argumentando que el control que ejerce la Institución no alcanza a la actividad del Poder Judicial; desconociendo su actuación por el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes o sosteniendo que la sola presentación de los afectados por la medida de gobierno que cuestionaba el Defensor implicaba un desplazamiento de su legitimación procesal.
Debo recordar que estamos ante un verdadero abogado de la sociedad; de un órgano extrapoder que actúa por la sociedad cuando sus derechos son vulnerados. Y son los derechos de incidencia colectiva, no los individuales, los que motivan su actuación; no es abogado de “parte” sino abogado de la sociedad porque ella, a diferencia de lo que aconteció hasta hace pocos años, es titular de derechos; por ejemplo, derecho a un medio ambiente sano, a la protección de su patrimonio histórico, cultural y me adelanto a señalar también, titular de un derecho de incidencia colectiva que se ha ido perfilando paulatinamente como tal al amparo de las normas nacionales e internacionales sancionadas recientemente: el derecho a la transparencia en la gestión pública; no olvidemos que si la “polución” agravia al medio ambiente y afecta la calidad de vida de la sociedad, la corrupción (secuela de la falta de transparencia) agravia la calidad de las instituciones de una sociedad. Y el Defensor del Pueblo de la Nación tanto por la vía del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas como por la protección de los derechos humanos está habilitado para interponer acciones judiciales tendientes a la defensa de la transparencia como valor colectivo.
Cuando se trata de un derecho que afecta a una “colmena de perjudicados” lo que debe demostrar el Defensor del Pueblo es que defendiendo a una persona, defiende al resto. Es algo así como que presenta ese caso testigo como muestra del agravio colectivo. Permítaseme este ejemplo para demostrar este extremo. Cuando se necesita conocer el estado de salud de una persona, no se le extrae toda la sangre; es suficiente una pequeña muestra. El análisis de ella, hasta una pequeña gota, puede permitir el diagnóstico del resto del cuerpo.
El criterio de la Corte Suprema de Justicia tendiente a limitar o condicionar la legitimación del Defensor del Pueblo se fue afirmado a través de los años con diversos pronunciamientos en los cuales sostuvo recurrentemente el mismo argumento en estos términos “….si bien el art. 86 de la Constitución Nacional prescribe que el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, ello no significa que los jueces no deban examinar, en cada caso, si corresponde asignar a aquel el carácter de titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión como es exigible en todo proceso judicial….” A ello agregaban que “…al respecto debe señalarse que la Ley 24.284 excluye expresamente del ámbito de competencia del órgano demandante al Poder Judicial ( art. 16, segundo párrafo), y establece que si iniciada su actuación se interpusiere por persona interesada recurso administrativo o acción judicial, el defensor del pueblo debe suspender su intervención ( art. 21) (Fallos 321: 1352)… ”
Entre otros precedentes, se pueden anotar los siguientes: “ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ M.E. y O y S.P. s/ amparo ley 19686”, del 21 de agosto de 2003; “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional- Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo Decreto 1517/98”, del 21 de diciembre del 2000; Defensor del Pueblo de la Nación c/ E.N - P.E.N. Ministerio de Economía Ley 25453, art. 10, amparo ley 16986”, del 11 de noviembre de 2003; “Asociación Civil Esclerosis Múltiple de Salta c/ Ministerio de Salud de la Nación s/amparo- medida cautelar”, del 18 de diciembre del 2003.
Efectúo este análisis con la autoridad y responsabilidad de haber intervenido desde su génesis en la inserción de la Institución del Defensor del Pueblo en la República Argentina desde lo estrictamente normativo, desde la prédica doctrinaria y finalmente ejerciendo durante cinco años (1994-1999) esa magistratura constitucional. En ese sentido, fui redactor del proyecto Ley que luego se convertiría en la ley 24.284; posteriormente, refrendé el Decreto de su promulgación, ley 2469 el 2 de diciembre de 1993, siendo Ministro de Justicia de la Nación; luego, redacté el proyecto modificatorio que sería convertido en ley 24.379. -24-.
Como primer Defensor del Pueblo de la Nación de la Nación Argentina y por lo tanto, fundador de esta Institución, utilicé con frecuencia, durante los cinco años de mi gestión, la potestad de actuar judicialmente; por todo ello, me siento en la obligación de volver a aportar alguna luz sobre ciertas cuestiones que aún lucen dudosas; así, por ejemplo, ¿cómo se articulan las normas contenidas en la ley 24.284 y su modificatoria 24.379 con los preceptos de la Constitución Nacional previstos en la reforma de 1994?; ¿qué derechos puede defender a través del ejercicio de esa legitimación?. La respuesta a estos interrogantes demostrará la inconsistencia de los argumentos que la CSJN ha esgrimido sistemáticamente para condicionar, restringir o limitar la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación.
Entre esos argumentos esgrimidos se encuentra el que postula que el Poder Judicial está excluido de la competencia del DPN; a esos efectos deben analizarse las armonías y desarmonías entre la Ley 24.284 y la Constitución Nacional.
Un lúcido artículo de María Jeanneret de Pérez Cortés señala el camino correcto acerca del problema de la congruencia del régimen legal con la Constitución Nacional. Destaca, acerca de la invocación que realiza la CSJN en el sentido de desplazar la legitimación del DPN cuando se presentan afectados por la medida de gobierno que cuestiona el Ombudsman, que de esta forma se estaría asfixiando la norma constitucional con la invocación de una ley, la 24.284.-25-.
En realidad para una correcta interpretación de los textos aludidos deben tenerse presentes varios hechos que contribuyen a la interpretación histórica del tramado normativo.
El proyecto de ley que fuera presentado por los senadores Eduardo Menem y Libardo Sánchez el día 22 de marzo de 1984, creaba la Defensoría del Pueblo como órgano inserto en el ámbito del Poder Legislativo, respondiendo al modelo clásico del Ombudsman tradicional, nada tenía que hacer con los derechos humanos y no se previó la legitimación procesal como instrumento para su defensa. Ello respondió a una razón de prudencia política ya que no pareció conveniente, a pocos meses del restablecimiento de las instituciones democráticas, incorporar una nueva institución que, en esos años, tenía un perfil fundamentalmente de incidencia moral. No era fácil incorporar una figura con raíces nórdicas ajenas, en principio, a nuestra tradición. Y no nos equivocamos quienes así pensamos ya que, no obstante ese “bajo perfil” institucional, dicho proyecto tardó más de nueve años en ser sancionado. -26-
Recuerdo que fue aprobado en tres oportunidades por la Cámara de Senadores y la misma cantidad de veces caducó por falta de tratamiento en la Cámara Baja.
Durante esos nueve años (1984-1993), la figura del Defensor del Pueblo se difundió por América Latina siguiendo el modelo español de la Constitución de 1978 que compromete a la figura con los derechos humanos y le otorga legitimación procesal.
A pesar de esos avances, no pareció prudente vetar el proyecto de ley finalmente sancionado luego de ese largo periplo, por lo cual fue promulgado el 2 de diciembre de 1993. Se instituía así la Defensoría del Pueblo con facultades investigativas y defensivas, con un perfil fundamentalmente persuasivo.
Inmediatamente se propició un proyecto modificatorio a fin de salvar ciertas falencias que afectaban el funcionamiento de dicha institución. Así, por ejemplo, se incorporaban las inmunidades de los legisladores a fin de preservarlo de eventuales acciones judiciales por las opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones; se propiciaba la publicación de sus informes en el Boletín Oficial y los diarios de sesiones de ambas Cámaras; se le asignaba al titular de la Institución la facultad de designar su propio personal, entre otras modificaciones. Dicho proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo el día 7 de marzo de 1994, obviamente cuando todavía no había sido sancionada la Constitución Nacional ni se había reunido la Convención Constituyente; fue aprobado por la Cámara de Senadores el 11 de mayo del mismo año, por la Cámara Baja, con modificaciones, el día 18 de agosto y reenviado al Senado donde recibió aprobación final el 28 de septiembre de 1994. Allí vio la luz la ley 24379 que modificaba la anterior 24.284. En tanto, la Constitución Nacional ya había sido aprobada, incorporando el nuevo artículo 86 que previó al Defensor del Pueblo. ¿Implica esta confluencia de normas que existen dos Defensores del Pueblo?
En absoluto: se trata de la misma Institución pero con matices perfectamente diferenciables. El Defensor del Pueblo instituido por la ley 24.284 no tenía legitimación procesal y solo actuaba en sede administrativa; es por ello, que todas sus normas deben interpretarse con ese objetivo. No estaba previsto que actuara ante el Poder Judicial y de allí entonces su acotado ámbito de actuación.
La Constitución Nacional no crea otro Defensor del Pueblo: lo eleva al rango constitucional, lo compromete con la protección y tutela de los derechos humanos y, a esos ambos efectos, le otorga legitimación procesal. Quiero destacar que la legitimación del artículo 86 es la norma genérica y de dicho precepto no surge que esa legitimación esté limitada a la defensa de los derechos humanos; en otros términos, soy de la opinión que también puede ejercer válidamente esa legitimación en el ejercicio de su misión de control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
Por eso es acertada la afirmación de Pérez Cortés cuando expresa que “…la ley 24.284- y su modificación por la ley 24.379- únicamente atañen a la intervención del Defensor del Pueblo en la tramitación de quejas y otras actuaciones fuera del ámbito judicial…”; en el mismo sentido se expresa Mertehikian -27-; y por las razones expuestas es incorrecto el argumento de la Corte Suprema de Justicia cuando sostiene que el Defensor del Pueblo debe declinar su intervención en la medida que existen actuaciones judiciales pendientes de resolución ya que tiene un mandato constitucional que cumplir cual es la defensa de los derechos humanos, según lo preceptuado por el artículo 86.
La suspensión solo tiene alcance en las actuaciones administrativas promovidas por el Defensor del Pueblo; en caso contrario podría interpretarse que una ley anterior a la Constitución (24.284) restringiría con toda facilidad la función tutelar que está obligado a cumplir. Además, podría darse la situación de que algún “afectado” por su intervención articulara una acción judicial y de esa manera bloqueara, siguiendo el criterio de la CSJN, la actuación del Defensor del Pueblo.
Más recientemente y con la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia se avizora un cambio de criterio en este sentido. Al resolver los autos “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Economía- Decreto 1738/92 y otro s/ proceso de conocimiento” resuelto el 24 de mayo del 2005, los Ministros Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Ricardo Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti, adelantaron su opinión en el sentido de que la legitimación procesal otorgada por el artículo 86 de la C. N. al Defensor del Pueblo debe ser entendida en sentido amplio. Los citados magistrados se explayaron en el análisis de la norma contenida en el artículo 86 de la C.N. y los debates suscitados en el seno de la Convención Nacional Constituyente de 1994 y en la regulación que la Constitución Española de 1978 le asigna al Defensor del Pueblo en ese país. No debe olvidarse que los Dres. Maqueda y Zaffaroni fueron convencionales constituyentes en 1994 y contribuyeron con sus opiniones a la sanción del artículo 86.
Esta última decisión, apoyada en estos precedentes y en la solidez con que fue expresada augura que, tanto el amparo colectivo como la legitimación del Defensor del Pueblo, tendrán en el futuro el reconocimiento pleno de la toda la jurisprudencia nacional tal como lo previeron los constituyentes que incorporaron ambas figuras en la Constitución Nacional de 1994. De tal forma, la sociedad toda quedará más resguardada en sus derechos de incidencia colectiva.
NOTAS AL PIE
1.- Couture. Estudios de Derecho Procesal, t.III, pág. 208. Buenos Aires, 1951.
2.- Monges c. UBA. La Ley, 1997–C, pág. 150. Sentencia del 26 de diciembre de 1996 donde lo allí decidido fue extendido a todas las personas que se encontraban en la misma condición, estudiantes de la carrera de Medicina. Este efecto erga omnes de la sentencia fue posteriormente reconocido por la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en Blas c. Uba, sentencia del 27 de noviembre de 1997. La Ley, 1998–A, pág. 288.
3.- ¿Derechos individuales o derechos colectivos?. Diario El País, 12 de agosto de 1998, pág. 10. Madrid.
4.- Gordillo, Agustín A. Tratado de Derecho Administrativo – Parte General, T.1, XII – 42, 5a. edición. Ediciones Fundación de Derecho Administrativo. Buenos Aires, 1998.
5.- Quiroga Lavié, Humberto. El Defensor del Pueblo ante los estrados de la Justicia. La Ley Tomo LIX-1995, el mismo sentido este autor: Réquiem al amparo colectivo. La Ley, Tomo 1998-C, pág. 1337/1343.
6.- Gozaini, Osvaldo. Legitimación procesal del defensor del pueblo (Ombudsman). La Ley 1994–E, pág. 1978.
7.- CNFed. Contencioso Administrativo, Sala V, octubre 20–1995 in re Consumidores Libres Coop. Ltda. C. Estado Nacional. Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, La Ley 6–12–1995, pág. 3, con nota de Cassagne, Juan Carlos: De nuevo sobre la legitimación para accionar en el amparo.
8.- Cabe preguntarse inicialmente ¿los convencionales constituyentes dejaron algún margen para dilatar o restringir la legitimación, tal como sostiene el tribunal?. Cuando la Constitución Nacional expresa que el DPN tiene legitimación procesal, los jueces no pueden decir, ligeramente, “no tiene legitimación procesal, sí pueden fallar negando la pretensión pero nunca restringiendo el acceso a la Justicia. Lo que el Constituyente ha previsto de modo imperativo no se convierte en facultativo por interpretación del juez. Distinta hubiera sido la situación, y por supuesto la solución, si el constituyente hubiera derivado a la ley reglamentaria las condiciones particulares de su ejercicio. Obviamente ello no quiere decir que el Defensor tenga necesariamente razón en el fondo de la cuestión sino tan solo la posibilidad de exponer sus argumentos en sede judicial. A diferencia de lo que ha sostenido ese Tribunal, entiendo que el DPN puede actuar en defensa de la pura legalidad. El DPN no es un particular a quien si se le puede exigir la acreditación de un perjuicio (ya que él actúa en defensa de su propio interés) y por ende, vedarle el acceso en defensa de la legalidad. El DPN es una institución constitucional que tiene, precisamente, la misión de controlar el ejercicio de las funciones administrativas publicas (art. 86 C.N) y como tal tiene la facultad–mandato de actuar ante el ejercicio ilegitimo, irregular, abusivo y discriminatorio de sus funciones (art. 14, LODPN) según lo sostiene Bidart Campos, Germán José en Tratado de Derecho Constitucional, t. VI, pág. 484. Buenos Aires, 1995; Jimenez y Gil Domínguez, ob. Cit. pág. 3.
9.- Aguiar de Luque, Luis y Perales, Ascensión Elvira. Intervención del Defensor del Pueblo en procedimientos jurisdiccionales, en la obra colectiva Diez años de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Problemas y perspectivas, pág. 165. Madrid, 1962.
10.- Colautti, Carlos E. Derecho Constitucional, pág. 240. 1998; en el mismo sentido ese autor en Incógnitas de la acción de amparo en la reforma constitucional, Revista El Derecho, 29 de septiembre de 1998, pág. 2.
11.- Gozaini, Osvaldo A. ob.citada en nota 6.
12.- Jimenez, Eduardo Pablo. Evaluación de algunos matices conflictivos respecto de la legitimación para obrar en el amparo en procura de la defensa de los derechos humanos de la tercera generación. El Derecho, tomo 170-1997, págs. 1151/1160.
13.- Barra, Rodolfo. Amparo, jurisdicción y discrecionalidad administrativa. El Derecho, tomo 178-1998, págs. 628/637.
14.- Quiroga Lavié, Humberto. El Defensor del Pueblo ante los estrados de la Justicia. La Ley, año LIX –N° 155, pág.3.
16.- Spota, Alberto A. El Defensor del Pueblo. El Derecho, Tomo 170-1997, pág. 987 y ss.
17.- Creo Bay, Horacio. El Defensor del Pueblo y su legitimación en sede judicial”. Revista La Ley – Actualidad, del 26 de marzo de 1996.
La Ley, Tomo 1996–A, pág 747.
18.- La Ley Tomo 1996–A, pág 749; en el mismo sentido Corti, Horacio Guillermo. Crítica y Defensa de la Supremacía de la Constitución. La Ley, tomo 1997-F, págs. 1033/1039.
19.- Youssefian, Martín c/Secretaría de Comunicaciones. CNFed Contencioso Administrativo Sala IV, 23 de junio de 1988. La Ley, Tomo 1998-D, págs. 710/720. 20.- García Blanco, Mariano y Bugallo Olano, Daniel. Derechos de incidencia colectiva en general. El Defensor del Pueblo de la Nación. Doctrina Judicial, 27 de mayo de 1998.
21.- Bidart Campos, ob. cit.; Barra, Rodolfo. La acción de amparo en la Constitución reformada. La legitimación para accionar. La Ley, tomo 1994-E, pág. 1087.
22.- CNFed. Contenciosa Administrativa, Sala IV, junio 2 de 1998. La ley. Suplemento Constitucional. Buenos Aires, 5 de noviembre de 1998.
23.-Mertehikian, Eduardo. La protección de la salud como un derecho de incidencia colectiva y una sentencia que le ordena al estado que cumpla aquello a lo que se había comprometido. La Ley. Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, pág. 8. Buenos Aires, 27 de noviembre de 1998.
24.- Una relación de las diversas instancias acontecidas con los sucesivos proyectos de ley puede verse en MAIORANO, Jorge Luis. El Ombudsman: defensor del pueblo y de las instituciones democráticas, 2da. Edición, volumen II, página 417 y siguientes, Buenos Aires, 1999.
25.- JEANNERET de PEREZ CORTES, María: La legitimación del afectado, del defensor del pueblo y de las asociaciones. La reforma constitucional de 1994 y la Jurisprudencia, La Ley, tomo 2003-B, sección doctrina, página 1340 y siguientes.
26.- Ob citada en nota anterior, página 1342.
27.- MERTEHIKIAN, Eduardo. La legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina y una sentencia de alcance general contra el corralito bancario, RAP, ´286, página 218 y siguientes.
(*) Dr. Jorge Luis Maiorano Defensor del Pueblo de la Nación (mandato cumplido). Ex Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman –I.O.I.- Ex Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano. Profesor Titular de Derecho Administrativo ( USAL- UB). Profesor Titular del Doctorado en las Universidad del Salvador y Kennedy. Presidente y Fundador de la Fundación Observatorio de los Derechos Humanos.
Más información en: www.jorgeluismaiorano.com www.observatoriodelosderechoshumanos.org maiorano@myaconsultores.com
Amparo colectivo
“El Amparo Colectivo, Las Acciones de Clase, La Acción Popular y la legitimación del artículo 43 ,2° parte de la Constitución Nacional” (p. 199-241)
Obra Colectiva Director: Dr. Néstor Sagüés. Coordinadora: María Gabriela AbalosEdiciones Jurídicas Cuyo, 2003
AMPARO COLECTIVO, ACCIONES DE CLASE Y ACCIÓN POPULAR. LA LEGITIMACIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 43, 2° PARRAFO DE LA CONSTIUCIÓN NACIONAL.Por Marcela I. Basterra
I. Introducción. II. Concepto de bien colectivo. III. La legitimación en la defensa de los Derechos Colectivos. Los Intereses Difusos. IV. Formas de tutela de los Intereses Colectivos en el Derecho Comparado. Legitimación. IV.1 Las Acciones de Clase o “class actions”. IV.2 La Acción Popular. V. Formas de tutela de los Intereses Colectivos en nuestro Derecho. La Legitimación según el artículo 43 de la Constitución nacional. V.1 Los Casos previstos en la Normativa Constitucional. V.1.a Discriminación V.1.b Ambiente, Competencia, Usuarios y Consumidores. V. 2 Legitimación procesal. V.2.a El afectado. V.2.b El Defensor del pueblo. V.2.c Las Asociaciones Especiales o Registradas. VI. Conclusiones
I- Introducción.
A partir de la reforma de 1994; con la incorporación de los llamados Derechos de “tercera generación” o de la “solidaridad”; considerando tales básicamente a aquellos contemplados en los artículos 41; 42 y 43 [1] de la Constitución nacional; los derechos colectivos adquieren vital importancia; y al constituir de alguna manera un aporte novedoso en nuestro derecho constitucional; justamente deben ser objeto de análisis e investigación a fin de resolver algunos problemas que se presentan en relación a determinar que son los bienes colectivos; cual es la fundamentación por la que necesitan protección jurídica; y quienes en definitiva son las personas o entidades legitimadas para accionar en protección de esos derechos.
No pretendemos de ninguna manera en este trabajo encontrar la solución a tamaño problema; en relación al que hay opiniones diametralmente opuesta en nuestra doctrina - que en párrafos posteriores analizaremos con detenimiento-. Solo pretendemos tratar de definir esos bienes colectivos y presentar nuestra idea acerca de la legitimación que en relación a los mismos surge.
II. Concepto de bien colectivo.
Para poder analizar quienes son “aptos” para representar a otros en defensa de bienes colectivos; es necesario en primer lugar definir al “bien colectivo”.
Para Robert Alexy [2] es más fácil dar ejemplos de bienes colectivos que definir a los mismos. Así por ejemplo la seguridad colectiva es un caso bastante claro de bien, porque, primero, nadie que ese encuentre en el respectivo territorio puede ser excluido de su uso y, segundo, el uso por parte de una persona no impide ni afecta el uso por parte de la otra. Otros ejemplos de gran claridad son el derecho a la integridad del medio ambiente o al patrimonio cultural de la humanidad.Sin embargo el autor igualmente intenta formular una definición de bienes colectivos; estableciendo los tres elementos necesarios para que un bien revista carácter de tal, ellos son: a) la estructura no distributiva de los bienes colectivos; b) su status normativo y c) su fundamentación.
a) La estructura no distributiva de los bienes colectivos: “un bien es un bien colectivo de una clase de individuos cuando conceptualmente, fácticamente o jurídicamente, es imposible dividirlo en partes y otorgárseles a los individuos . Cuando tal es el caso, el bien tiene un carácter no-distributivo. Los bienes colectivos son bienes no-distributivos”.b) El status normativo de los bienes colectivos: el carácter no-distributivo no alcanza para conceptualizar al bien colectivo ; porque el mal colectivo también es no-distributivo; tal el caso de una alta tasa de criminalidad ; ¿qué es entonces lo que hace que sea un “bien colectivo”?. Básicamente hay tres versiones conceptuales en relación a las argumentaciones de dichos bienes, ellas son; la versión antropológica; utilizada para justificar la protección del bien colectivo , cuando se dice que hay que hacer prevalecer el interés en la seguridad exterior frente a un derecho individual; la versión axiológica; cuando se pondera el valor de la seguridad exterior, y; la versión deóntica; cuando se dice que la creación y conservación de la seguridad exterior está ordenada..Para hablar de “bien colectivo” de un sistema jurídico, el interés puramente fáctico tiene que transformarse en un interés jurídicamente reconocido y, entonces justificado. Pero el interés justificado no es otra cosa que algo cuya persecución está ordenada “prima facie”. Así el interés adquiere status normativo; que es aprehendido mejor a través de la versión deóntica.
c) Su fundamentación: el autor se interesa en dos tipos de fundamentación del bien colectivo; la de la economía de bienestar; que se da cuando se intenta justificar ese bien como función de bienes individuales; utilidades, preferencia. Y la de la teoría del consenso; con un criterio muy poco exigente, un bien colectivo está justificado si lo aprueban fácticamente todos; con un criterio más exigente; si la aprobasen todos en caso de que se dieran determinadas condiciones de racionalidad[3]
En principio los intereses difusos se caracteizan porque en ellos confluyen dos elementos; por un lado su forma de titularidad o participación; por el otro el objeto preciso del interés en cuestión. En general podemos considerar caracteres esenciales a la definición de un “bien colectivo”; la no titularidad exclusiva sobre el mismo; la indisponibilidad del bien, la indivisibilidad; la inapropiabilidad; que como explica Peña Freire[4] de dicho carácter deriva uno de los aspectos más interesantes del fenómeno; y es la posibilidad de adscripción del bien a una sede jurídica o social concreta. Se reconoce en ese tipo de bienes un interés transindividual; que sin desconocer al individuo; sin embargo lo atraviesa para situarse en forma definitiva en la órbita colectiva.
Para Sagués[5] Cuando el acto considerado lesivo perjudica a una serie indeterminada de personas, que incluso pueden cambiar cotidianamente; el derecho afectado es de “incidencia colectiva”, y defendible por el defensor y las asociaciones. El autor no se refiere al concepto de “bien colectivo”; sino a la “incidencia colectiva”; al número de personas- indeterminado y variable- que puedan resultar afectados por un acto considerado lesivo
Andrés Gil Dominguez [6] postula que “para poder definir un bien como colectivo, deben conjugarse los siguientes elementos: a) pluralidad de los sujetos que disfrutan de un bien; b) una relación existente entre varios sujetos y un objeto por la que se pretende evitar algún perjuicio u obtener algún beneficio; c) un bien cuyo disfrute es colectivo pero que es insusceptible de apropiación individual; c’) un bien susceptible de apropiación exclusiva pero que convive en una situación de identidad fáctica que produce una sumatoria de bienes idénticos”
En más o en menos al determinar los elementos de los bienes colectivos son los mismos; se trata de una pluralidad de sujetos indeterminados que son titulares de un bien no- distributivo y no divisible. No se puede determinar con claridad que porción del bien corresponde a cada quien.
Consideramos que quizá puede contribuir y; echar luz sobre el tema; intentar hacer una categorización de los bienes colectivos[7]:
a) La primera categoría estararía conformada por aquellos bienes colectivos que tienen el doble carácter de no-exclusivos y no-distributivos; nadie es titular indivisible del bien; “no son susceptibles de dividirse en partes”, por ejemplo el daño al medio ambiente;- en contraposición; podemos tomar un ejemplo de bienes individuales en que el daño es “partible”; es divisible, por ejemplo el daño a mi salud -. Estos bienes, que hemos denominado de la “primera categoría”, no pueden tener un dueño exclusivo tal el caso del patrimonio cultural de la humanidad; que en este caso, además de “indivisibles” podemos denominar “Universales”.
b) Una segunda categoría estaría constituida por aquellos bienes colectivos; que son la suma de bienes individuales afectados que distorsionan la afectación holística; pero no revisten el carácter de universales; sino podríamos denominar “grupales”; que se justifican en la necesidad de refuerzo de un bien como colectivo; en la necesidad de protección del grupo; tal el caso de la discriminación.
c) Una tercer categoría estaría dada cuando un bien se transforma en colectivo, como resultado de la sumatoria de bienes individuales; y cuyo fundamento es que no tienen incentivo suficiente para actuar en forma individual; que no tendría entidad suficiente el reclamo particular; economía procesal, etc. tal el caso de la noción de pleno empleo, o de los usuarios y consumidores. Son aquellos que en la doctrina italiana se denominan “intereses individuales homogéneos”; por supuesto son “grupales”, pero no “universales”
III. La legitimación en la defensa de los Derechos Colectivos. Los Intereses Difusos.Barbosa Moreira[8] define a los intereses difusos como aquellos que, subjetivamente, no pertenecen a una persona en particular ni a un grupo nítidamente determinados de personas, sino a un grupo indeterminado o de dificultosa o imposible determinación, cuyos integrantes también se hallan vinculados por una concreta relación jurídica y, objetivamente versan sobre un bien indivisible y no fraccionable, por ende, en cuotas adjudicables a cada uno de sus titulares.
En este rumbo se los ubicó conforme a las circunstancias del caso y en el ámbito del derecho administrativo en distintas categorías; Grecco[9] como coincidentes con los intereses simples y los intereses legítimos; con lo que siguiendo ese criterio solo podrían hacerse los reclamos por vía administrativa. Marienhoff [10] los asimila solo a los intereses simples con lo cual en muchos casos, dado que no existe la acción popular quedaría descartada toda protección, tanto administrativa como judicial. Mairal[11] en una concepción de mayor amplitud, guardando concordancia con el régimen constitucional que posteriormente se adopta con la reforma de 1994, los encuadra dentro de los derechos subjetivos.
Actualmente con la última reforma constitucional el artículo 43 es suficientemente claro cuando se refiere a “los intereses difusos en general”; lo que estando directamente relacionado con la legitimación; y todo lo que antes de la reforma pudo hacerse en favor de la ampliación de la legitimación; hoy tiene respaldo constitucional suficiente.
El tema más difícil y que, por cierto no tiene una respuesta unívoca es el problema que presenta determinar quienes son las personas o entidades legitimadas para la defensa de los llamados “intereses difusos”.
IV. Formas de tutela de los Intereses Colectivos en el Derecho Comparado.
Legitimación.
En el derecho comparado existen distintas formas de tutela efectiva[12]. En muy apretada síntesis, los modelos referidos son los siguientes:
a) El “Ombudsman”; institución de origen escandinavo existente en algunos países como Francia, España, Portugal, Canadá y Estados Unidos. Este fiscal de los consumidores presenta la ventaja de su independencia funcional, pero sin embargo tiene la desventaja del carácter burocrático en algunos casos y el peligro de ser capturado por grupos de interés. También constituye estos casos cuando es el ministerio público el que está legitimado específicamente para casos especiales como en Brasil, en el tema específico del medio ambiente.
b) El “denunciante” o “fiscal privado”. Se trata de individuos u organizaciones de carácter no público. No querellan en su nombre, sino que deben tener autorización del Fiscal General; por ejemplo, en Gran Bretaña existe una delegación del “Attorney” en tal sentido.
c) El tercer modelo se configura a través de organizaciones no gubernamentales –ONG- registradas, autorizadas con legitimación para promover y llevar adelante el proceso (ha habido experiencias en diversos países europeos y Japón). La representación realiza sus planteamientos en nombre de “los consumidores”. El carácter pluralista de dichas asociaciones multiplica los esfuerzos individuales y disminuye los riesgos, afectando a todos la cosa juzgada. Su debilidad deriva de su misma estructura, pues no tiene obligación de rendir cuentas, además de su inhabilidad funcional para alcanzar una indemnización real y global, sin consideraciones individuales, con lo que desemboca en sumas nominales y simbólicas.d) El cuarto modelo es el las denominadas “class actions” norteamericanas. En síntesis, se trata de un procesamiento de proyecciones sociales, en el cual el afiliado a la “clase” tiene derecho a estar bien representado. Se superan aquí gran parte de todas las diferencias de la segunda y tercera alternativa, ya que pueden ser iniciadas por los individuos, no hay una carga estructural ni un contralor directo o indirecto del Estado, y permite percibir las indemnizaciones en sumatoria y no parcializadas. Por otra parte, hace que sea ventajoso el pluralismo de las ejecuciones sin limitaciones, pues se comparte un interés común en nombre de una “clase”. Como desventaja, presenta el peligro de una representación inadecuada a lo largo del proceso, siendo el activismo judicial el encargado de vigilar el comportamiento de los legitimados principales.e) El quinto modelo lo constituyen las llamadas “acciones populares”, por las cuales cualquier ciudadano podría accionar en nombre de todos, convirtiéndose –de hecho- en un representante del ministerio público (ejemplo Colombia)
f) Finalmente, consideramos que debe agregarse a esta clasificación quien en primer lugar está legitimado para accionar que es “el afectado”; precisamente determinar quien reviste este carácter, es uno de los temas más controvertidos en nuestro derecho.IV.1 Las Acciones de Clase o “class actions”
Las acciones por “clase de personas”; como las denomina Cueto Rúa[13] son un típico instituto del common law, puesto que surgen en los Estados Unidos como consecuencia de los problemas acaecidos en las décadas de los años 50 y 60 para poner límites a la discriminación racial y para brindar protección jurídica a los ciudadanos de raza negra asegurando así sus derechos individuales. Más recientemente, aún, en las décadas de los años 70 y 80 para proteger a los consumidores frente a los riesgos originados como consecuencia de la producción industrial masiva, y para cuidar a la población de los agentes contaminantes del medio ambiente.
Sin embargo su origen es mucho más remoto; nos remitimos a Inglaterra en el siglo XVII; en que se desarrolló el denominado “bill of peace”, cuando en el caso “Adair v. New River Co.”, de 1805; se crea una suerte de remedio procesal que permitía al tribunal de equidad “equity court” entender en una acción promovida ya sea por representantes de un grupo o contra representantes de un grupo, si la parte actora podía acreditar que la cantidad de personas involucradas revestía tal importancia que hacía imposible o impracticable la acumulación de todas las acciones o la de todas las defensas ; si todos los integrantes del grupo tenían un interés común en la materia sometida a decisión judicial ; y además si los representantes del caso lo hacían adecuadamente con los ausentes.
Si bien en el siglo XIX las acciones de clase estuvieron limitadas a los procedimientos de equidad; en el siglo XX existe un punto clave en las llamadas “class action” [14]. En 1938 se sanciona en los Estados Unidos la Regla 23 de procedimiento de justicia federal, lo que permitió extender el uso de estas acciones de los tribunales de equidad a los tribunales de derecho; sin embargo esta regla aún no resolvía algunos problemas, como por ejemplo el caso de los efectos de la sentencia para quienes no integraban la litis. Posteriormente se soluciona, al menos parcialmente en la actualización de la Regla 23 en 1966.
A partir de ese momento; su utilización ha ido “in crecendo”, lo que ha generado una importante disputa doctrinaria, mientras que para algunos es considerado uno de los recursos procesales de mayor utilidad; para otros constituyen una legitimación del “Chantaje”[15].Owen Fiss[16] justifica las AC en razón a los fines sociales que persigue, pero afirma que “ello no implica dejar de reconocer que estamos ante una forma no demasiado apropiada de representación”. Además resultaría un error -aclara el autor- ignorar que se opone a valores individualistas “Los valores individualistas que las acciones de clase cuestionan resultan rasgos persistentes y muy profundos de nuestro derecho, tal vez de todo derecho, y para bien o para mal, siempre van a ejercer una influencia restrictiva en la gran tentación de los reformadores sociales que se encuentran entre nosotros de crear agrupamientos colectivos que sirvan a sus fines”
Es un caso paradigmático el de “Brown v. Board of Education”[17]; es uno de los casos más notables del rol que puede tener la jurisprudencia para efectuar cambios sociales. En 1954, cuando se da el fallo de Corte la segregación existía en teatros, escuelas, restaurantes, baños y cualquier lugar publico. Hasta entonces el tema de la discriminación racial se regía por “Plessy v. Ferguson”[18] “Separados pero iguales”; en el que se decidió que las personas de raza negra tendrían iguales derechos que las personas de raza blanca pero no estaban obligados a compartir los mismos lugares. Este caso sentó jurisprudencia en sentido de la protección de quienes padecían una discriminación; pero a los efectos que nos interesa revistió mayor importancia por el efecto de legitmar, en este caso a Linda Brown a representar sus propios intereses y la de los demás estudiantes de raza negra; lo que se constituyó sin duda una típica acción de clase.
Es a partir de dicho fallo que quien se considere representante de una clase puede accionar en nombre propio y en el de su clase; lo que en muchos casos es de gran utilidad; en sentido por ejemplo que reviste un doble carácter de practicidad y además es ahorrativo. En efecto, el ejercicio de una acción procesal, en representación de una clase o categoría, simplifica el alcance de la justicia aplicativa. Por lo general, la suma de las afectaciones ocacionadas por una misma situación de hecho o de derecho, en régimen exclusivo o sucesivo pero idéntico, hace que el daño global sea de cuantificación considerable; de mayor envergadura, por supuesto, que si se hiciera de manera individual y separada.
Existe de esta forma una especie de “ficción jurídica”, en cuanto se da por una realidad de que todos los individuos que participan en la misma categoría objetiva de bienes afectados, litigan en forma individual, pero a través de un solo sujeto actor efectivo.[19]Sin embargo no es tan sencillo plantear la representación en nombre de otros; y la Regla 23 prevé algunas pautas conformes a limitar los alcances de dichas acciones. Específicamente dice que en caso de plantearse una “class actions” el tribunal deberá dirigir a los miembros de la clase “la mejor notificación posible, según el caso” – Regla 23.b.(3).Esta norma es clara en sentido que permite a cualquier miembro de esa clase que renuncie a su participación en el litigio; y aún que pueda iniciar una acción individual; claro que esto implicaría que los efectos de la sentencia, sean estos negativos o positivos; no alcanzarían al miembro renunciante de dicha categoría.
Si bien en la Regla 23 a) se establecen los requisitos [20] para que proceda la acción de clase; es responsabilidad en definitiva del juez, decidir acerca de quienes han promovido la demanda; su aptitud y responsabilidad. No olvidemos que en muchos casos es una especie de “automandato”, puesto que en general los miembros de la clase muchas veces jamás han visto ni conocido a su representante.
Del análisis de la Regla 23 (b) surge que en los Estados Unidos existen tres tipos de acciones de clase[21]
1) La primera categoría está diseñada para los casos en que el ejercicio individual de las pretensiones en procesos separados pudieran perjudicar, respectivamente, al demandado o a los miembros del grupo. Creando riesgo de:A) Sentencias contradictorias o diferentes con respecto a miembros individuales que impongan comportamientos incompatibles a la parte opuesta del grupo.B) Sentencias en relación a miembros individuales, que en la práctica sean dispositivas de los intereses de otros miembros no partes o sustancialmente menoscaben o eliminen la posibilidad de proteger sus intereses
2) La parte opuesta al grupo ha actuado, o en contrario se ha negado a actuar por motivos referidos, en general a todo el grupo, haciendo apropiado un “final injuctive relief” - sentencia condenatoria de hacer o de no hacer- o un “corresponding declaratory relief” - sentencias meramente declarativas.
Por medio de este tipo de acciones no es posible el ejercicio de pretensiones de carácter pecuniario. Sin embargo son las que más se utilizan en la actualidad, a partir del ya mencionado caso “Brown v. Board of Education” de 1954.Está dirigida específicamente a la protección de derechos constitucionales “civil rights”, cuando se pretenda un remedio jurisdiccional de carácter no declarativo o una “injunction” a favor de un numeroso, en la mayoría de los casos indeterminado número de personas.
3) El tribunal declara que las cuestiones de derecho o de hecho comunes a los miembros del grupo; predominan por sobre cualquier cuestión que afecte únicamente a miembros individuales; y que la acción del grupo siempre es superior a cualquier medio para la solución de la controversia.
En general se ejercitan este tipo de acciones cuando se trata de que muchas personas han sufrido un pequeño perjuicio económico; que litigando individualmente se pueden sentir menoscabados o intimidados ante un poderoso demandado; y litigando a través de este tipo de acciones se transforman en un demandante igual o más poderoso que el demandado.
El área donde más se ha desarrollado este tipo de CA es en los casos de responsabilidad extracontractual; por ejemplo casos de desastres en masa o casos de contaminación química.
Hay algunos temas relacionados con las CA que no abordaremos porque excede los límites de este trabajo; pero no porque sean problemas menores. Tal el caso de las notificaciones; su exigencia, la notificación a los miembros ausentes; la protección en general de los miembros ausentes; todos reglamentados en la mencionada Regla 23 de 1966. Las acciones de clase plantean muchos interrogantes y dudas; en orden a la admisibilidad; a cual es “la mejor notificación”; como se seleccionan los integrantes de la clase; que ocurre con los que se sienten excluidos; que ocurre si algunos miembros de la clase no están de acuerdo con la representación; estos son solo algunos de los problemas que las mismas plantean.
El derecho argentino no parece haber acogido este instituto. Desde la doctrina es un tema que se ha trabajado muy poco; con excepción de los autores citados. Desde la jurispridencia ocurre algo similar y; nuestro texto constitucional con la reforma de 1994 establece en el artículo 43, 2°párrafo – que analizaremos con detenimiento en el punto V- el amparo colectivo, legitimando claramente para iniciar dicha acción “el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley la que determinará los requisitos y formas de su organización”. Consideramos que no parece estar en el espíritu del constituyente que el “abrir las puertas” de un amparo encorsetado y sumamente restringido hacia la legitimación del amparo colectivo; para el que establecen específicamente los legitimados hayan querido prever, un instituto típico y –controvertido- del common law; prácticamente desconocido para nuestro derecho.
Sin embargo Quiroga Lavié[22] al interpretar el significado de “afectado” en el 2° párrafo del artículo 43 dice ”.. en el debate se sostuvo que la legitimación del titular del derecho afectado ya se encontraba regulada en el 1° apartado del artículo 43 (amparo de los derechos individuales). La apreciación es correcta; pero ocurre que habiendo incluido esta legitimación – la del afectado en el segundo parágrafo, debe entenderse que la regulación constitucional no está reiterando una norma… dicha expresión está institucionalizando la “acción de clase” en nuestro texto constitucional”. Nosotros reiteramos nuestra postura; además no olvidemos que si bien con la reforma constitucional queda incorporada la categoría de “derechos de incidencia colectiva”; superando en cierta medida las eternas disputas en relación a cuándo existe derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple; distinción que es incorporada del derecho continental.
Es muy distinto el caso de los Estados Unidos, donde funcionan las acciones de clase; sistema en el que son los jueces federales los que deciden la existencia de legitimación; que va construyéndose de acuerdo a los precedentes; caso a caso y al standard por ellos elaborados.
Coincidimos con Bianchi[23] cuando explica que resulta difícil establecer la conveniencia de adoptar para la Argentina las AC, en principio por las diferencias de variado orden que existe en los dos sistemas. La jurisprudencia de los tribunales norteamericanos nos dice claramente que una de las primeras cuestiones que el juez verifica es si el o los representantes de la acción de clase están en condiciones operativas de llevar adelante el proceso. De modo que es necesario montar una organización profesional ad-hoc; si no la AC fracasa. “Paralelamente el juez que interviene deja de desempeñar el papel que le asignan tradicionalmente nuestras leyes procesales para convertirse en el administrador de un sistema complejo que le exige adoptar decisiones no necesariamente jurídicas, para lo cual la estructura de nuestros tribunales no está preparada”.
Que no surja del texto constitucional y que existan los problemas expuestos, no es óbice a que quizá por jurisprudencia o por ley pudieran crearse; puesto que tampoco a nuestro criterio serían inconstitucionales. Fijémonos que la que hemos descripto como el segundo tipo de acciones de clase (Regla 23. b.2); aquella que se interpone para reparar un acto lesivo de un derecho constitucional; y a través de la que no se pueden realizar reclamos de tipo pecuniario; no es incompatible con el diseño que el constituyente ha hecho de amparo colectivo.
Sin embargo, nuestro país no está en condiciones de poner la AC en marcha; y de querer hacerlo queda muchos cambios estructurales y de base que realizar.IV.2 La Acción Popular
Manrique Jiménez Mesa[24] define la acción popular y su naturaleza jurídica, explicando que se trata de una “acción uti cives”; esto es una acción para todos los ciudadanos nacionales y extranjeros; sean personas físicas o jurídicas. El recaer el derecho de accionar jurisdiccionalmente en la amplia generalidad ciudadana la derivación del ejercicio de ese derecho viene dado en forma directa e inmediata del mismo ordenamiento jurídico, sin que sea requisito necesario, la afectación previa individualizable de quien plantea la acción.
De allí que se plantea una relación una relación de confianza entre el ordenamiento jurídico y el amplio panorama ciudadano. La acción popular en cuanto tal, eleva por sí el ejercicio de un derecho subjetivo público, el que a su vez debe ser acompañado de las mismas garantías procesales y materiales del debido proceso.
A su vez reconoce que la acción popular tiene sus propios límites materiales y procesales que son: a) es indispensable que el Ordenamiento jurídico sea la causa existencial; esto es que del mismo provenga y permita la acción popular; b) que el potencial actor tenga capacidad jurídica, según dicho Ordenamiento; c) es requisito que en el mismo Ordenamiento se establezca el ámbito material y sustancial para el ejercicio de tal acción; y d) debe existir la violación pública o privada, a un bien jurídico tutelado por dicho Ordenamiento en forma objetiva.
Según el autor costarricense; en cuyo Ordenamiento jurídico está prevista la acción popular; explica que el ejercicio de esta acción no es óbice a la interposición de una acción individual por lesión subjetiva a un derecho; lo que el llama “acción correlativa”; esto es se pueden interponer simultáneamente, la acción popular y además una segunda acción subjetiva. La simultaneidad procesal en modo alguno invalida una acción respecto de la otra, toda vez que ambas tienen causas e implicaciones diferentes, aunque no significa por ello que sean contrapuestas y excluyentes.El caso sería por ejemplo que un sujeto ejercite la acción popular en defensa de bienes de valor histórico que considera que pudieran ser destruidos y, simultáneamente inicia una acción subjetiva como vecino afectado; con el reclamo de daños y perjuicios en su favor.
De la lectura de estos párrafos y, de nuestro artículo 43, 2° parte surge con claridad que los constituyentes de ´94 en ningún momento pensaron en una acción popular.Acción popular significa “cualquiera del pueblo”; y la norma citada de nuestro Ordenamiento establece que el amparo colectivo solo será interpuesto por: el afectado; las asociaciones debidamente registradas conforme a una ley que dicte el Congreso y el defensor del pueblo.
Vimos en el ejemplo de Costa Rica, país donde existe la acción popular en la que se establecen determinados requisitos; por ejemplo que surja del propio Ordenamiento, el que a su vez le fija el ámbito material y sustancial de aplicación.A mayor abundamiento podemos mencionar otro país en el que existe la acción popular; y está expresamente establecido en su constitución; tal el caso de Colombia -artículo 86 [25]-
En la causa “L. Rodriguez s/ accion de tutela. Procedencia”, sentencia del 3-3-95; la Corte Constitucional de Colombia establece que “de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento de protección de los derechos constitucionales fundamentales que toda persona puede utilizar para la protección inmediata de esos derechos, cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos que establece la ley, y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es decir, que efectivamente son dos las circunstancias que permiten la procedibilidad de la acción de tutela: a) Que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial contra la acción y omisión que da lugar a la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de que se trate ; y b) Que disponiendo de otro medio de defensa judicial, se esté‚ ante la presencia de un perjuicio irremediable por la vulneración o amenaza de los citados derechos".A diferencia de los países en donde se consagra la acción de amparo, de origen mexicano, en virtud del cual se cobija la acción de habeas corpus, la excepción de inconstitucionalidad, las acciones administrativas de nulidad y reparación directa, el recurso extraordinario de casación , entre otros; en Colombia con la acción de tutela, simplemente se protegen los derechos constitucionales fundamentales. Se consagra entonces la acción de tutela como una garantía de jerarqu¡a constitucional, a la cual se le definen sus elementos esenciales con el fin de prevenir, en su desarrollo legal, su desnaturalización, su limitación en sus alcances y su inoperancia. Como mecanismo subsidiario y residual, sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa. No tiene el carácter de instancia adicional en la controversia de los derechos que ya han sido definidos judicialmente, como sí ocurre con el recurso de amparo.
Tampoco procede con relación a los derechos colectivos pues estos en forma específica, son protegidos por las acciones populares.
No es nuestro caso. La norma constitucional del artículo 43 puede suscitar confusión, cuando al referirse a la acción de amparo en el primer párrafo establece “toda persona puede interponer acción rápida y expedita de amparo”; diferenciándose de la ley 16.986 que establece “toda persona…que se considere afectada”; sin embargo de la lectura del párrafo 1° in fine, surge que “En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva”. Esto significa que el juez puede declarar la inconstitucionalidad en caso concreto, y no con alcance general.
Además al referirse al “caso”; es muy clara la interpretación que de dicha expresión ha hecho la jurisprudencia de la Corte; con ello quedaría excluida la acción popular. Esta sería la primera pauta interpretativa en sentido de descartar la posibilidad de que el constituyente ha querido incorporar esta acción.
Otro elemento que abona esta interpretación es el 2° párrafo del artículo 43 al establecer la mencionada fórmula en la que especifica los legitimados en caso de intereses colectivos es muy concreta; y si “cualquiera” pudiera incoar esta acción carecería de sentido legitimar además del afectado; al defensor del pueblo y a asociaciones especiales que deben estar registradas y cumplir determinados requisitos que una ley del Congreso –aún no sancionada- determinará.
No cabe entender que cuando hay una afectación a un derecho subjetivo o interés legítimo; - caso del amparo individual -, existe acción popular y; si hay afectación a intereses colectivos o difusos sólo puede accionar el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones “que propendan a esos fines” – o reconocidas -. Resulta claro, entonces que no surge de nuestro texto constitucional la Acción de “cualquiera del pueblo”; ni aún en el caso de derechos colectivos vulnerados, en el que al menos se deberá demostrar un mínimo de interés razonable y suficiente.
Recientemente en un fallo de la CN Federal Contencioso administrativo “Gambier Beltrán c/Estado nacional”[26]; la misma establece que “la acción de amparo deducida en la condición de ciudadano, a fin de que se ordene al Poder legislativo la integración de la Comisión Bicameral Permanente que prevé el artículo 99, inciso 3 de la Constitución nacional por ser la omisión arbitraria e ilegal debe ser desestimada por no alegarse un derecho o interés propio con protección jurisdiccional” . Además establece que el recurso de apelación articulado en este caso debe ser rechazado pues su argumento en razón del interés que ostenta todo ciudadano argentino para promover acciones de esta naturaleza se aparta del criterio reiteradamente sostenido por la Corte. Según nuestra doctrina jurisprudencial, el poder judicial solo puede intervenir para resolver conflicto entre partes a efectos de determinar el derecho debatido entre las partes adversas, con motivo de un daño provocado por la conducta del oponente. Y que tal como lo establece el magistrado de primera instancia ; de tornar procedente a esta acción; estaríamos consagrando una tutela que el constituyente no previó en el texto constitucional; una suerte de “acción popular”.Jiménez[27] al comentar la sentencia comienza con la siguiente frase: “Acerca de otro nuevo retroceso con grave perjuicio al interés social”; planteando en su trabajo; luego de explicar los fundamentos de los derechos de tercera generación; entre los que considera el derecho de participación política en procura de la de la defensa de las instituciones; que sin duda estamos ante una profunda crisis de representatividad . Por lo tanto – explica el autor- a) tenemos el derecho ( a la eficiencia y regularidad del sistema constitucional); b) también hay partes adversas; un ciudadano y los legisladores que han cometido inconstitucionalidad por omisión; c) hay daño efectivo provocado por la conducta del oponente ( el agravio social que implica un patente funcionamiento irregular del congreso que en cuatro años no legisló tal como debía hacerlo); d) la omisión por parte del congreso le impidió al ciudadano el reconocimiento de un derecho propio; e) en consecuencia es una acción incoada en defensa de los derechos humanos de tercera generación. El impetrante solo pretendía actuar en defensa de la legalidad constitucional . Concluyendo que “Quizá debiésemos señalar en este punto, que cuando se trata de promover acciones populares (que personalmente sólo consideramos admisibles en materia de derechos humanos de tercera generación), no se puede señalar que la ilegalidad se desvincula del perjuicio, ya que el perjuicio es aquí social, y por eso nos involucra a todos”Al margen de la agudeza del razonamiento de nuestro colega; y sin pretender hacer una valoración de los beneficios y desventajas de dichas acciones; insistimos en considerar que de ninguna manera surge del artículo 43 de la constitución nacional la legitimidad para iniciar acciones populares.
Ello es así considerado hasta para quienes abren un juicio de valor a favor de las mismas. Rivas[28] – aclara - “lamentablemente y pese al carácter común de los derechos (intereses difusos), el artículo 43 no crea para su defensa una acción popular, o lisa y llanamente no permite asumirla a cualquier persona del pueblo aún cuando no sea afectado directo. Asigna su ejercicio al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones que “ propenden a esos fines”...”
V. Formas de tutela de los Intereses Colectivos en nuestro Derecho. La Legitimación según el artículo 43 de la Constitución nacional.
No fueron pocas las criticas que hemos realizado desde siempre a la figura del amparo, tal como está instrumentada en la ley 16.986, la que muchos denominaron “ley del desamparo”. Esta garantía además de tener su fundamento constitucional de manera implícita en el artículo 33; la ley establecía una figura, sumamente “cerrada”; a la que en muchos casos era imposible acceder.
Con la reforma constitucional de 1994; además de adquirir jerarquía constitucional de carácter explícito, indudablemente se pretendió “flexibilizar” la figura y abrir las “compuertas” facilitando el acceso a la justicia por esta vía.
Tal como lo explica Bidart Campos[29] “la legitimación procesal es una herramienta de primer orden en la apertura de las rutas procesales, que poco o nada valen las garantías y las vías idóneas si el acceso a la justicia se bloquea en perjuicio de quien pretende su uso y se le deniega la legitimación”.
V.1 Los Casos previstos en la Normativa Constitucional
No pretendemos en este trabajo abordar el amparo individual; por lo tanto yendo directamente al amparo colectivo de acuerdo al 2° párrafo del artículo 43 el mismo contempla la posibilidad de iniciar esta acción “contra cualquier forma de discriminación, y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”
Esta protección o herramienta que la constitución otorga a través del amparo colectivo, es sin duda un correlato de la jerarquía constitucional que se da a los denominados “derechos de tercera generación, de incidencia colectiva o de la solidaridad”; entre otros los que mencionamos en el párrafo anterior. Ello para cumplir con una de las reglas de oro del derecho constitucional; que es que “no hay derecho sin garantía”; de nada nos sirve reconocer estos derechos en nuestra Carta Magna; sin una debida garantía que podamos hacer valer en caso que los mismos sean vulnerados.V.1.a Discriminación.
La normativa en cuestión hace mención en primer lugar a “cualquier forma de discriminación”; otorga sin duda - además del derecho individual -, una protección colectiva; esto es a un grupo el derecho a no ser discriminado; lo que sin duda guarda relación; con la normativa constitucional del artículo 75, inciso 22 en la que se otorga jerarquía constitucional a los tratados de Derechos Humanos en dicha norma contemplados. Entre ellos la “Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”; la “Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer” además de los otros Tratados que contienen normas en las que se prohibe la discriminación; tal el caso del “Pacto de San José de Costa Rica”, artículo 1° que establece la obligación de los Estados de respetar los derechos “sin discriminación alguna”. De manea que consideramos que es parte de una política adoptada por los constituyentes del 94 a favor de la no discriminación.V.1.b Ambiente, Competencia, Usuarios y Consumidores.
Al referirse a la protección del ambiente específicamente como uno de los derechos de incidencia colectiva protegidos por el amparo colectivo, está haciendo una directa remisión al artículo 41 de la Constitución; “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano..."- ver nota al pié n°1 - . Este artículo y el 43, forman el núcleo del bien jurídico ambiental protegido. Procederá el amparo cuando los particulares o el Estado afectaren tanto la salud, como el equilibrio ambiental.
Es necesario tener en consideración, que la norma constitucional establece que el daño ambiental causado generará prioritariamente la obligación de “recomponer”; con lo cual no es el caso típico de daño por el que se deberá solamente indemnizar. Si además tenemos en cuenta la magnitud que en casos determinados trae aparejado el daño al ambiente; a tal punto que trasvasa fronteras y persiste en el tiempo, en la mayoría de los casos. Tal el ejemplo de lo ocurrido en Chernobyl (Rusia); que como consecuencia del escape radioactivo de una planta de tratamiento de uranio; se produjo una verdadera catástrofe. Se aprecia cómo en relación a este tipo de daños debe haber normas más o menos acordes en general en el mundo; o al menos en las regiones. Argentina se hace eco de ello y la norma constitucional guarda concordancia con las plasmadas anteriormente en otros ordenamientos normativos.Coincidimos con Dalla Vía[30] en que “El derecho constitucional va dando respuestas desde su óptica a una amplísima gama de intereses generales, públicos, fraccionados pero ciertos y con jerarquía que requieren de una protección de marcado carácter preventivo como es característico en el derecho ambiental”
Quiroga Lavié[31] comenta con preocupación y, - razón no le falta - que en la jurisprudencia de la Corte Federal se observa una llamativa ausencia de fallos a favor de la protección del ambiente, desproporcionada con otras instancias y jurisdicciones del país desde Ushuaia en el caso “Finis Terrae”[32] de 1996, hasta Salta en el caso “Barrancos”[33]
En 1994 en el fallo “Louzan”[34] la Corte en mayoría declara un recurso extraordinario improcedente, interpuesto como consecuencia del rechazo de un amparo ambiental. En1995, la Corte toma un papel más activo, ocupándose del tratamiento del párrafo 3° del artículo 41 de la constitución nacional en el caso “Roca”[35] El constituyente establece la tutela constitucional del amparo para los usuarios y consumidores; para la defensa de la competencia y para “los derechos de incidencia colectiva en general”; a nuestro criterio tiene un doble significado; en primer lugar establece que los mencionados son derechos de incidencia colectiva; y por lo tanto objeto de este amparo colectivo, en tanto la tutela se encuentra en relación con los derechos públicos de la sociedad. En segundo término al utilizar la voz “derechos de incidencia colectiva en general”, quiere decir que los supuestos anteriores no tienen carácter taxativo, sino meramente enunciativo, guardando concordancia con lo establecido en la norma de los dos artículos precedentes; 41 y 42 de la constitución nacional – ver pié de página n°1- .
Este quizá es uno de los rasgos en los cuales se advierte o se justifica el nombre que a estos derechos de tercera generación se da ; “de la solidaridad” o “derechos colectivos”; el constituyente argentino se aparta de el criterio individualista que caracteriza a las sociedades en general, - recordemos cuando citamos a Owen Fiss en el punto IV.1, párrafo 4° de este trabajo – criterio que en nuestra sociedad se da con mayor fuerza aún que en otras. Por eso nos atrevemos a decir que esta es una de las notas sobresalientes de la reforma constitucional de 1994; por el apartamiento del criterio individualista que siempre nos caracterizó y por la “apertura” de la vía del amparo como modo efectivo de la tutela de derechos, que era hasta entonces sumamente “cerrada”; a tal punto que en la mayoría de los casos se tornaba de imposible realización la tutela efectiva de un derecho.
Sin embargo es notoria la resistencia que parece existir desde nuestro más alto tribunal a tomar definitivamente un camino “aperturista”; un claro ejemplo de ello son las sentencias; en materia de usuarios y consumidores pronunciadas todas; en mayo de 1998 en las que la Corte recalca la necesidad de que para que proceda la admisibilidad del amparo es necesario que se configure una “causa” judicial, vinculada con la existencia de un interés de orden personal, particularizado y concreto. Nos referimos a los fallos “Defensor del pueblo c/ P.E”[36]; “Prodelco”[37] y “Consumidores Libres”[38]. Para ello se basó en un precedente dictado dos meses antes por la Corte Americana “Raines v. Byrd”[39] en el que se negó legitimación activa – “Standing to sue”- a legisladores que impugnaban en una demanda la ley de Veto Parcial de 1996; con fundamento en que no habían tenido ningún perjuicio de carácter personal.
V. 2 Legitimación procesal.
De acuerdo a lo establecido en nuestra constitución se encuentran legitimados para iniciar esta acción: a) el afectado, b) el defensor del pueblo y c) las asociaciones especiales.V.2.a El afectado
Este término resulta totalmente extraño a la terminología jurídica clásica y a la utilizada en nuestro país.
La afectación de un derecho – hemos estudiado y enseñado hasta el cansancio- puede ser directa o indirecta; la primera es la vinculada a la vulneración de un derecho subjetivo y; la segunda interesa a cualquier situación jurídica relevante que merece tutela jurisdiccional.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta el concepto de persona “directamente afectada” reconociendo en esa posición, además del titular del derecho fundamental vulnerado, a toda persona que tenga u interés legítimo en restablecer la legalidad, aún cuando no sea víctima.
Se ha señalado que el concepto de “persona directamente afectada” de conformidad con el artículo 162 1) b. de la Constitución Española, hay que reconducirlo al de “interés legítimo” . Entonces no solamente tienen legitimación activa, para ejercitar el amparo, los titulares de la relación jurídica material que en él ha de discutirse; sino también los portadores de intereses generales, sociales, colectivos y difusos[40].
A partir de la reforma constitucional, comenzaron las discusiones doctrinarias, sumamente controvertidas y opuestas en muchos casos en torno a la interpretación del significado de la palabra “afectado”.
Podemos advertir en primer lugar una postura que ya ha sido denominada en doctrina [41] como “posición restringida”; en la misma podemos citar a Barra[42], quien, directamente dice “la legitimación reside en el afectado, que es la persona que puede invocar el “daño diferenciado” que menciona Scalia; tal como ocurre con la situación prevista en el primer párrafo de la norma. Es el mismo afectado del artículo 5 de la ley 16.986” “…no hay tampoco novedad en materia de legitimación para accionar, que siempre –con las excepciones que vamos a ver- queda reservada para el agraviado en un derecho o garantía personal, propio, directo, es decir lo que habitualmente se denomina derecho subjetivo”
Cassagne[43] considera “que si bien la cláusula constitucional permite interponer esta acción a toda persona (art.43, 1°parte),la segunda parte de dicho precepto exige como requisito, para el acceso al proceso de amparo individual, que se trate de un afectado, es decir de una persona que ha sufrido una lesión sobre sus intereses personales y directos, por lo que no cabe interpretar que la norma ha consagrado una suerte de acción popular, al que, salvo los supuestos de excepción contemplados ( defensor del pueblo y asociaciones de interés público), la cláusula permita la legitimación de los intereses difusos o colectivos en cabeza de los particulares”En igual sentido se pronuncia Palacio de Caeiro[44] cuando explica que “los legitimados activos reconocidos en la prescripción magna resultan ser: el efectado agraviado por algún acto u omisión que lesione en forma directa y concreta sus derechos subjetivos”
Algunos autores no tienen una postura tan estricta pero tampoco los podemos situar entre los que adscriben a una posición amplia; tal el caso de Gozaini[45] sostiene “que el artículo 43 distingue en la procedencia del amparo las tres categorías de individuos que pueden reclamar ante el acto ilegítimo, …a) el afectado; b) el defensor del pueblo; c) las asociaciones registradas. Cada uno representaría las defensas del derecho subjetivo, el interés difuso y los intereses legítimos respectivamente”.En contrario; la doctrina[46] denomina “posición amplia” a la considera legitimados para accionar a quienes son titulares de un derecho subjetivo, interés legítimo o difuso.
Bidart Campos[47] explica que afectado es aquella persona ; que en forma conjunta con muchos otros, padece un perjuicio compartido; por ello su porción subjetiva; como lo señala el texto del artículo 43, “merece concederle legitimación individual; bien aisladamente a él, bien en litisconsorcio activo con los demás , o con una asociación”
Sagüés[48] nos dice que el segundo párrafo del artículo 43 estatuye dos casos peculiares de legitimación activa ... En concreto, se regula constitucionalmente la legitimación para promover amparos en estos temas: a) discriminación, b) derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, e intereses difusos ( derechos de incidencia colectiva en general). “Para esta gama de situaciones, que por cierto había provocado una importante discusión en el derecho local, la constitución da legitimación a tres sujetos: a) el afectado ( ésta es una palabra indulgente , que puede abarcar tanto a quienes tengan derecho subjetivo, interés legítimo o interés simple...” En sentido parecido se pronuncia Morello [49] y Dromi y Menem[50], al expresar que “la protección de los intereses difusos no puede ser ilimitada, irrestricta o indiscriminada, sino que debe existir una relación de causalidad ...el interés colectivo debe traducirse en alguna afectación, aunque fuere indirecta o refleja, respecto del accionante. Será vecino, será usuario, radicado o turista, pero siempre deberá experimentar una vinculación en razón de consumo, vecindad, habitacionalidad u otra equivalente o análoga”
De manera que esta posición, a la que adscribimos podemos sintetizarla diciendo que es aquella que considera que con la voz “afectado” se refiere a la legitimación para tutelar los intereses difusos o de incidencia colectiva en general. Debiendo acreditarse un mínimo de interés razonable y suficiente; sin caer en el extremo de tener que demostrar un derecho subjetivo lesionado; así como tampoco en el otro extremo de considerar que con esa palabra se abren las puertas de una acción popular.
Nos resulta claro, por otra parte que el derecho subjetivo lesionado, está abarcado en el primer párrafo de la norma del artículo 43 de la constitución; en cambio en el segundo párrafo no se refiere a derechos individuales; sino a derechos colectivos, o intereses difusos.
Al mes siguiente de producida la reforma constitucional, en un fallo de Cámara se hace por primera vez, - luego de la misma - una interpretación sobre la legitimación respecto del “afectado”; y fue en el fallo “Schroder c/ Estado Nacional- Secretaría de Recursos Naturales” [51] ;Juan Schroder un vecino de la una localidad del partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, en la que se trataba de instalar una planta de residuos peligrosos ; interpone la acción y se lo consideró “afectado”; por lo tanto válida su pretensión de anular el proceso licitatorio al respecto. En el caso la Cámara con un criterio de amplitud sostuvo “ El problema de la legitimación de los particulares no debe constituir una verdadera denegación del acceso a la justicia de quienes se ven afectados por una medida estatal. Si la apertura de la jurisdicción no es garantizada, concurriendo desde luego los requisitos señalados ¿qué garantía de juridicidad se ofrecerá a los ciudadanos , si no pueden contar con una auténtica defensa de sus derechos?”
Es similar lo sostenido en otro fallo de Cámara, un año después en el caso “Seiler, M.L c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo”[52] en la que se sostuvo “Cualquiera sea la posición que se adopte frente al artículo 43 de la constitución nacional, no cabe duda que la actora se encuentra legitimada para reclamar por un predio cuyas condiciones son inconvenientes para los habitantes de la ciudad y para las personas que en él habitan y que se encuentran ubicados a pocos metros de su domicilio real. Ello es así, en tanto no pueda negarse que lo que allí acontece la afecta de un modo directo”
Surge con claridad de esta jurisprudencia que revestir la categoría de “vecino “ de una ciudad; es un afectado en los términos de la norma constitucional en cuestión.
V.2.b El Defensor del pueblo
La legitimación para la tutela de los derechos de incidencia colectiva por parte del defensor del pueblo en el capítulo de “nuevos Derechos y Garantías”, guarda relación con la normativa establecida por el constituyente en la parte orgánica.El artículo 86 de la constitución nacional establece que es misión de este funcionario “la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración...”. Estableciéndose, expresamente que “El defensor del pueblo tiene legitimación procesal”
La legitimación del defensor del pueblo para accionar en nombre del pueblo, deja nuevamente ver con claridad que el derecho protegido, no es un derecho individual sino un derecho grupal. Está siendo legitimado para interponer acción de amparo en nombre de un sector o grupo cuyos derechos han sido lesionados. Al tratarse de “derechos de incidencia colectiva”; es este el caso en que se legitima a órganos para accionar en nombre de otros; en nuestra constitución el defensor del pueblo.El hecho de legitimar a un órgano en especial o a Asociaciones - como seguidamente veremos- ; es la más clara demostración que esta dupla , más la categoría de “afectado”, forman una tríada que excluye de nuestro sistema la acción popular.
Esta postura de los constituyentes guarda concordancia con las potestades y capacidades reconocidas en la figura de derecho extranjero del “ombudsman”.
La Cámara Nacional Civil, ya en 1991 adelantándose a la reforma constitucional en el fallo “Cartañá, Antonio, y otro c/Municipalidad de la Capital”[53] había sentado su postura en sentido de considerar que “en el campo de los “intereses difusos ”es evidente que no es solo la cosa pública la que aparece directamente dañada, sino que es el conjunto de los habitantes de una manera personal y directa la víctima respecto de la cual el derecho objetivo tiene necesariamente que acordar un esquema de protección dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma específica al respecto.... El Controlador General Comunal tiene legitimación activa para interponer una acción de amparo en defensa de los intereses difusos que estima afectados”.
Surge a nuestro criterio con claridad que el accionar del defensor del pueblo es en relación a todos los derechos constitucionales que puedan tener cualquier tipo de incidencia colectiva; y no se agota con la enumeración que realiza el 2° párrafo del artículo 43. Ello en primer lugar porque, tal como hemos sostenido en párrafos anteriores; al expresar la norma “así como los derechos de incidencia colectiva en general”; torna a los derechos expresados en dicho articulado en meramente enunciativos.El problema se presenta cuando es una sola persona y no un grupo quién está afectado; pero sin embargo las consecuencias de esa sentencia va a su vez a tener efecto en relación a muchas otras personas; ¿podría actuar aquí el defensor del pueblo?. Pensamos que la respuesta es sí; por ejemplo que un estudiante de religión musulmana le sea vedado el ingreso a una universidad pública por ese motivo; podría optar por iniciar una acción de amparo por un acto lesivo en los términos del 1° párrafo del artículo 43; pero también podría solicitar que el caso lo iniciara el defensor del pueblo, conforme al 2° párrafo del artículo 43, pensando en el resto de los jóvenes de religión musulmana que pudieran ahora o en un futuro padecer un acto discriminatorio de ese tipo.
Además porque el artículo 86 es sumamente claro al respecto – ver 1° párrafo de este título V.2.b.-
La doctrina no es unánime en relación al ámbito de actuación del defensor del pueblo; en cuanto si; al serlo de la Nación; también puede intervenir en los ámbitos provinciales; o si los mismos quedan solamente bajo la órbita de Defensor del pueblo de cada Provincia. Además si solo se desempeña en el ámbito de la administración pública; vale decir Poder ejecutivo o también lo hace en el ámbito del Poder judicialLa posición “amplia” está encabezada por Quiroga Lavié[54]; quien reconoce a este funcionario facultades para actuar tanto en relación a la administración, como al poder judicial. En el ámbito nacional como provincial.
Sin embargo hay autores más “cautos” al respecto y circunscriben la actuación del defensor del pueblo al ámbito exclusivo de la Nación; así Bidart Campos[55] explica que ” …el defensor del pueblo fue instituido en el artículo 86 como un órgano de control federal, circunscribe su competencia al ámbito exclusivamente federal, o sea, a las violaciones de autoría federal y a la fiscalización de funciones administrativas públicas de alcance federal….no puede intervenir en la zona que es propia de las provincias”.
Barra[56], por su parte excluye al Poder judicial y al legislativo totalmente del ámbito de competencia del Defensor del pueblo; agrega además que “…quedaría por ver si esa exclusión comprende los supuestos en los que tales órganos superiores del Estado ejercen actividad administrativa, aunque la referencia constitucional a la “administración” parecería mantener la prohibición aún en tales casos.
Coincidimos con la postura de Bidart Campos; en sentido que se trata claramente de un órgano de control federal; instituido por el constituyente de 1994, para la defensa de los derechos humanos y garantías de la Constitución nacional.
Sin embargo pensamos como Toricelli[57]; que ello no es óbice a que; de no accionar en los Estados provinciales el defensor del pueblo de la provincia; no habría ningún impedimento a que actuara el defensor del pueblo de la Nación.
En ese sentido en 1995, la Cámara 3° Criminal de General Roca, Provincia de Río Negro, legitimó al Defensor del pueblo para actuar en defensa de los prisioneros de la cárcel de dicha ciudad; ante los planteos de violaciones sistemática de derechos humanos; tales como el derecho a la salud y a la dignidad que se efectuaban en dicho penal.[58]V.2.c Las Asociaciones Especiales o Registradas.
Algunos autores[59] consideran que el origen de la inclusión de estas asociaciones son la “class actions” estadounidenses; otros[60] explican que las asociaciones como justo pretensor, merece verse como una “acción de clase” .
Nosotros ya hemos analizado nuestra postura en sentido que, el constituyente a nuestro criterio no ha establecido las acciones de clase en el artículo 43; sin embargo no sería inconstitucional la creación de las mismas por ley ; o quizá por jurisprudencia.En la norma de marras aparece la legitimación colectiva a través del amparo para las asociaciones intermedias que tengan un objeto o fin específico “que propendan a esos fines”; es claro que se refiere a asociaciones que protejan a los consumidores o usuarios; asociaciones que protejan a las personas contra la discriminación, que tengan por objeto específico la protección de las especies naturales, etc. La legitimación es otorgada para promover acción judicial – de amparo colectivo – cuando se produzcan actos lesivos que afecten a los derechos de los asociados o de toda la comunidad, según los casos.
En el 2° párrafo in fine de la norma del artículo 43; los constituyentes han previsto que dichas asociaciones deberán estar “debidamente registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”; es bien sabido por todos que el Congreso no ha sancionado dicha norma; a seis años de la reforma es una de la deudas que el mismo tiene con la sociedad. Sin embargo en razón de tratarse de una garantía constitucional; consideramos que la misma tiene carácter operativo; si bien sería de suma utilidad la sanción de la mencionada ley; no es imprescindible para que igualmente las asociaciones que tengan como objeto social los ejemplos anteriormente mencionados o similares puedan estar activamente legitimadas exhibiendo y probando su existencia y organización.
Esto traerá como consecuencia; claro está mayor discrecionalidad; en razón que mientras no exista la ley es el juez el que en cada caso ameritará si dicha asociación cumple razonablemente con los requisitos y si su objeto es afín con la legitimación solicitada. El poder judicial; mientras tanto suple al legislador.
Como punto de partida es importante que el constituyente coherente con el fin de establecer en la Carta Fundamental derechos colectivos; haya querido dar jerarquía constitucional a estas asociaciones; que cumplen un papel destacado a los efectos del cumplimiento de fines comunitarios.
Recuerda Morello[61] que en el Derecho comparado ha habido bastas experiencias en Europa, Japón y América, Sostiene que en Alemania la ley de 1976 exige que dichas asociaciones tengan setenta miembros como mínimo (cantidad que resulta obviamente arbitraria). Destaca el autor que el “matiz pluralista de las organizaciones multiplica los esfuerzos individuales, y disminuye los riesgos, afectando a todos la cosa juzgada”
El comentario viene a tenor de dos puntos principales; el primero de ellos es resaltar la necesidad de que dicha ley; si bien va a tener un carácter organizativo con miras al cumplimiento de los fines que el constituyente previó; de ninguna manera deberá tener carácter restrictivo; la defensa de los derechos no debe ser materia de grupos especializados; más bien en contrario deberá contemplarse dentro de esa categoría a aquellas entidades que acrediten seria y razonablemente tener como fin la protección de cualquier derecho de incidencia colectiva, y de esta manera tornar posible el ejercicio de la acción.
El otro punto fundamental es en relación a los efectos que tienen las sentencia en los casos de amparos interpuestos por estas asociaciones; sobre todo si se trata de un caso de legitimación colectiva y el número de personas es indeterminado; ¿podemos seguir afirmando que nuestro control de constitucionalidad tiene efectos “inter partes” o podemos afirmar que en estos casos sus efectos son “erga omnes”? ¿está preparado nuestro sistema para la legitimación a gran escala?.
Consideramos que a partir de esta incorporación de derechos y consiguiente legitimación colectiva se va dejando de lado el criterio individualista , para abrir paso a un sistema más “colectivista”; no es casualidad que a estos derechos de incidencia colectiva o grupales se los denomine derechos de la “solidaridad”.
En algunos casos dejaremos de considerar que los efectos de una sentencia son “inter partes”; para comenzar a pensar que en estos casos son “erga omnes”; según como esté planteado el caso.
Esto traerá como consecuencia un papel más activo del juez; erigiéndolo en muchos casos en “legislador”
“Todos sabemos que los jueces pueden legislar. Lo hacen a través de los fallos plenarios y también a través de la fijación de ciertos principios generales que se trasladan a los fallos posteriores. Pero todo ello constituye una modalidad diferente y pequeña al lado de lo que ocurre al hacer lugar rechazar una acción en la que se discuten los derechos de individuos que no figuran como partes en el proceso ni están identificados . En este caso el juez está micho más próximo a ejercer una función judicial”[62]El efecto de la cosa juzgada constitucional “erga omnes” en algunos casos; como los de incidencia colectiva , fue reconocido por la propia Corte Suprema en el fallo “Monges, Analía c/UBA”[63] cuando sostuvo “Que sin perjuicio de la solución a la que aquí se arriba, dada la naturaleza de la materia de que se trata , corresponde declarar que la autoridad de esta sentencia deberá comenzar a regir para el futuro, a fin de evitar perjuicios a los aspirantes a ingresar a la facultad de medicina, quienes, aún cuando se hallaban ajenos al conflicto suscitado , ante la razonable duda generada por éste , asistieron y eventualmente aprobaron el denominado “ Ciclo Básico Común” de la Universidad Nacional de Buenos Aires o , en su caso, el “Curso Preuniversitario de Ingreso” creado por el consejo directivo de la Facultad de Medicina . En tal sentido, cada estudiante podrá proseguir hasta su conclusión el régimen por el que hubiera optado, con los efectos para cada uno previstos”Esto motivó que en precedentes posteriores de Tribunales inferiores acataran el “standard” establecido por el más Alto Tribunal; en el caso “Blas, Humberto c/UBA”[64] y en “Barsanti”[65]; la Sala I de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, sostuvuvo que lo resuelto por la Corte atribuyó a su fallo efectos “erga omnes”, los que se proyectan sobre el caso sub-examine.[66]Así Gordillo[67] concluye: ”El derecho de incidencia colectiva que tutelan el amparo y otras vías en similares situaciones servirá entonces –si triunfa el actor-, tanto para anular el acto “erga omnes” ( Monges, Blas y Barsati), como para ordenar una conducta positiva (Labatón y Viceconti), o canalizar una condena reparatoria en el caso de la pretensión de devolución a los usuarios de las tarifas cobradas en exceso”VI. Conclusiones
Pensamos que el tema referido a los derechos de incidencia colectiva; es quizá uno de los más controvertidos ; aún después de la reforma de 1994; en que adquiere “carta de ciudadanía” el amparo colectivo; guardando coherencia con la incorporación a nuestra Carta Magna de los derechos de tercera generación o de “la solidaridad”.Nosotros hemos expuesto dos institutos del derecho extranjero. Primero las acciones de clase o “Class actions” del derecho Americano; y en relación a ellas hemos sostenido que el derecho argentino no parece haber acogido expresamente este instituto en la reforma de 1994. Nuestro texto constitucional establece en el artículo 43, 2°párrafo la garantía de amparo colectivo, legitimando claramente para iniciar dicha acción “el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley la que determinará los requisitos y formas de su organización”. Consideramos que no parece al menos surgir de la intención del constituyente que el “abrir las puertas” de un amparo encorsetado y sumamente restringido hacia la legitimación del amparo colectivo; para el que establecen específicamente los legitimados hayan querido prever, un instituto típico y –controvertido- del common law; prácticamente desconocido para nuestro derecho.No olvidemos que si bien con la reforma constitucional queda incorporada la categoría de “derechos de incidencia colectiva”; superando en cierta medida las eternas disputas en relación a cuándo existe derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple; distinción que es incorporada del derecho continental.Es muy distinto el caso de los Estados Unidos, donde funcionan las acciones de clase; sistema en el que son los jueces federales los que deciden la existencia de legitimación; que va construyéndose de acuerdo a los precedentes; caso a caso y al standard por ellos elaborados.
Para poder incorporar estas acciones a nuestro derecho sería necesario realizar profundos cambios en nuestro sistema judicial; no solo en relación al funcionamiento; sino también desde otros aspectos. Empezando por conocer bastamente el instituto; que – salvo los autores mencionados- ; no ha sido trabajado en nuestro país. Tampoco desde la jurisprudencia.
Reiteramos que la circunstancia de que no parecen surgir de la intención del constituyente en la norma del artículo 43; las torna – por ello- en inconstitucionales; pues tampoco las consideramos reñidas con la letra de la constitución; ni ello es óbice a reconocer que este tipo de acciones podrían ser creadas –operados dichos cambios en el funcionamiento del sistema judicial- por ley o por creación pretoriana.
Segundo. En relación a la Acción Popular; la situación es totalmente distinta. Consideramos que la norma constitucional del artículo 43 puede suscitar confusión, cuando al referirse a la acción de amparo en el primer párrafo establece “toda persona puede interponer acción rápida y expedita de amparo”; diferenciándose de la ley 16.986 que establece “toda persona…que se considere afectada”; sin embargo de la lectura del párrafo 1° in fine, surge que “En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva”. Esto significa que el juez puede declarar la inconstitucionalidad en caso concreto, y no con alcance general.
Además al referirse al “caso”; es muy clara la interpretación que de dicha expresión ha hecho la jurisprudencia de la Corte; con ello quedaría excluida la acción popular. Esta sería la primera pauta interpretativa en sentido de descartar la posibilidad de que el constituyente ha querido incorporar esta acción.
De la lectura de estos párrafos y, de nuestro artículo 43, 2° parte surge con claridad que los constituyentes de ´94 en ningún momento pensaron en una acción popular.Acción popular significa “cualquiera del pueblo”; y la norma citada de nuestro Ordenamiento establece que el amparo colectivo solo será interpuesto por: el afectado; las asociaciones debidamente registradas conforme a una ley que dicte el Congreso y el defensor del pueblo.
Resulta claro, entonces que no surge de nuestro texto constitucional la Acción de “cualquiera del pueblo”; ni aún en el caso de derechos colectivos vulnerados, en el que al menos se deberá demostrar un mínimo de interés razonable y suficiente.
El constituyente establece la tutela constitucional del amparo para los usuarios y consumidores; para la defensa de la competencia y para “los derechos de incidencia colectiva en general”. A nuestro criterio tiene un doble significado; en primer lugar establece que los mencionados son derechos de incidencia colectiva; y por lo tanto objeto de este amparo colectivo, en tanto la tutela se encuentra en relación con los derechos públicos de la sociedad. En segundo término al utilizar la voz “derechos de incidencia colectiva en general”, quiere decir que los supuestos anteriores no tienen carácter taxativo, sino meramente enunciativo, guardando concordancia con lo establecido en la norma de los dos artículos ; 41 y 42 de la constitución nacional.Adherimos a la postura que la voz “afectado” se refiere a la legitimación para tutelar los intereses difusos o de incidencia colectiva en general; cuando se pueda acreditar un mínimo de interés razonable y suficiente; sin caer en el extremo de tener que demostrar un derecho subjetivo lesionado; así como tampoco en el otro extremo de considerar que con esa palabra se abren las puertas de una acción popular.Nos resulta claro, por otra parte que el derecho subjetivo lesionado, está abarcado en el primer párrafo de la norma del artículo 43 de la constitución; en cambio en el segundo párrafo no se refiere a derechos individuales; sino a derechos colectivos, o intereses difusos.
La legitimación del defensor del pueblo para accionar en nombre del pueblo, deja nuevamente ver con claridad que el derecho protegido, no es un derecho individual sino un derecho grupal. Está siendo legitimado para interponer acción de amparo en nombre de un sector o grupo cuyos derechos han sido lesionados. Al tratarse de “derechos de incidencia colectiva”; es este el caso en que se legitima a órganos para accionar en nombre de otros; en nuestra constitución el defensor del pueblo.El hecho de legitimar a un órgano en especial o a Asociaciones - como seguidamente veremos- ; es la más clara demostración que esta dupla , más la categoría de “afectado”, forman una tríada que excluye de nuestro sistema la acción popular.
Consideramos claramente positiva la reforma en este aspecto; al incorporar “nuevos derechos” y consiguientemente “nuevas garantías”; cumpliendo así una de las reglas de oro del derecho constitucional; cada derecho tiene su garantía. Justo es que si se incorporan “derechos colectivos”; exista una herramienta para hacer valer los mismos en caso de ser vulnerados; el “amparo colectivo”. Solo resta ahora que la misma sea acompañada desde el poder judicial; haciendo lugar a las “nuevas legitimaciones” ; que tienen ahora jerarquía constitucional. Y desde el Poder legislativo reglamentando a través de leyes que coadyuven a facilitar dicha tarea; tal sería el caso de sancionar una ley en la que se establezcan los “requisitos y formas de organización” de las asociaciones especiales ; en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional.
[1] Artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control. Artículo 43: Toda persona podrá interponer acción rápida y expedita de amparo...Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
[2] Alexy Robert “El Concepto de Validez y otros ensayos”; Gedisa, Barcelona. 1987, p.186-190[3] Alexy Robert “Problems of Discourse Theory” en crítica 20, 1988,p.43 ss.[4] Peña Freire, Antonio Manuel “La garantía en el Estado Constitucional de derecho”Trotta, España, 1997, p.69 ss. Citado por Gil Domingez, Andrés en “Los Derechos de Incidencia Colectiva en General”; (ver cita n°5); p.233[5] Sagüés Néstor, “Los efectos expansivos de la cosa juzgada en la acción de amparo, en la obra colectiva “El Amparo Constitucional”, Depalma, Buenos Aires ,1999 p.25.
[6] Gil Dominguez, Andrés “Los Derechos de Incidencia Colectiva en Gerneral”; en el texto colectivo “La Reforma Constitucional de 1994”;- Coordinado por Gustavo Ferreyra y Miguel Ekmekdjian-, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 234.
[7] Categorización realizada en el marco del curso de posgrado “Nuevos Derechos y Garantías” del Dr. Christian Curtis; (U.P), 1°cuatrimestre; año 2000[8] Barbosa Moreira, “A legitimacao para defesa dos intereses difusos, , no dereito brasilerio”, en Temas de direuto prcessual San Paulo, Ed. Saravia,1984, p.183. citado por Palacio Lino en “El Apagón de febrero de 1999. Los llamados intereses difusos y la legitimación del defensor del pueblo.
[9] Grecco, Carlos M. “Ensayo preliminar sobre los denominados intereses difusos o colectivos y su protección judicial”. L.L 1984-B, p.865
[10] Marienhoff, Miguel “Delfines o toninas y acción popular”, ED.105-244[11] Mairal Héctor “Sobre legitimación y ecología “, L.L, 1984-B,779.
[12] Dalla Vía Alberto y López Alfonsín Marcelo “Aspectos Constitucionales del Medio Ambiente”; Editorial Estudio, Buenos Aires, 1994; p.53-54[13] Cueto Rua, Julio “La acción por clase de personas”; L.L 1988-C p.952 y ss.
[20] Regla 23: (a) Requisitos para la interposición de una acción por clase de personas. Uno o más miembros de una clase puede demandar o ser demandados como partes representantes, en representación de todos solo si:
(1) la clase es tan numerosa que la actuación de todos es impracticable. (2) existen cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase. (3) las demandadas o defensas de las partes representantes son típicas de las demandas o defensas de la clase,y (4) las partes representadas protegeran los intereses de la clase justa y adecuadamente.
[21] Ampliar de: Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell “El Procedimiento de las Acciones de Grupo (class Actions) en los Estados Unidos de América.” Justicia 94, Número 1, JB, Editor, Barcelona, España, P. 62-120
[22] Quiroga Lavié, Humberto “Constitución de la Nación Argentina Comentada”, Tercera Edición, Zavalía, Buenos Aires 1996, p.256
[23] Bianchi, Alberto B. pb. cit. P.35
[24] Manrique Jimenez Mesa, ob.cit. p.224 y ss.
[25] El artículo 86 de la C. Colombiana establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando crea que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir m ás de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
[26] “Gambier, Beltrán c/ Estado nacional”, Cámara Nacional Fed. Contecioso administrativo, sentencia 13/10/98.
[27]Véase comentario al fallo de Jiménez, Eduardo P. en su artículo titulado “El alcance de la legitimación para interponer acción de amparo en calidad de ciudadano de la república”, L.L Suplemento de Derecho Constitucional; 28 de mayo de 1999.
[28] Rivas, Adolfo, “El amparo y la nueva Constitución de la República Argentina”; L.L T.1994-E, Sección doctrina, p.1336
[29] Bidart Campos, Germán “El Derecho de la constitución y su fuerza normativa”, Ed. Ediar, Buenos Aires 1999 , p.309
[30] Dalla Vía, Alberto y Basterra Marcela “Habeas data y otras garantías constitucionales”, Ed. Némesis, Buenos Aires 1999, p. 29 (capítulo escrito por Dalla Vía)[31] Quiroga Lavié, Humberto, ob.cit,p.250-251[32] J.A. 1997-I-275[33] J.A. 1990-IV-42
[36] L.L 1998-C-556[37] L.L 1998-C- 572[38] L.L.1998-C-601 [39] “Raines v. Byrd”; 117, S.ct. 2312 del 26 de junio de 1997.
[34] F. 317:1658[35] F.318:992Ampliar de Carnota Walter “Nuevas Dimensiones de los Procesos Constitucionales. La Acción de Amparo Colectivo”. Obra Colectiva titulada “El Derecho Constitucional del siglo XXI”; Editorial Ediar; Buenos Aires, 2000; p.404-426[40] Dalla vía, Alberto y Basterra Marcela, ob. Cit. P.30[41] Toricelli, Maximiliano, “Legitimación Activa en el Artículo 43 de la Constitución nacional”; trabajo perteneciente a la obra colectiva “EL Amparo Constitucional” – Perspectivas y Modalidades- ; Ed. Depalma, Buenos Aires, 1999, p.50-58 . Dalla Vía , Alberto, ob. Cit.p.30-33[42] Barra, Rodolfo C. ”La acción de amparo en la Constitución Reformada: la legitimación para accionar”, L.L 1994-E- Sección doctrina; p.1088-[43] Cassagne, Juan Carlos; “Sobre la Protección Ambiental” L.L 4/12/95[44] Palacio de Caeiro, Silvia; “La acción de amparo, el control de constitucionalidad y el caso concreto judicial”, ED, 1/8/97[45] Gozaíni , Osvaldo “La legitimación procesal del Defensor del Pueblo (ombudsman), L.L, 1994-E-1380[46] Toricelli Maximiliano; ob.cit; Dalla Vía ; op.cit pié de pag. N°33.[47] Bidart Campos, Germán “Tratado Elemental de Derecho Constitucional argentino”; T VI, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1995, p.318 ss.[48] Sagüés, Néstor Pedro, “Amparo, hábeas data y hábeas Hábeas en la reforma constitucional”;L.L; T.1994-D-Sección doctrina, p. 1157[49] Morello Augusto, véase “ Posibilidades y limitaciones del amparo”; ED, 22/11/95[50] Dormí, Roberto y Menem , Eduardo “La Constitución Reformada”; Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 164[51] “Schroder c/ Estado Nacional- Secretaría de Recursos Naturales”.Cámara Nacional Federal en lo Contencioso Administartivo . Sala III, 8-9-94; L.L 1994-E-p.449; ED 14/12/94[52] “Seiler, M.L c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo” ; Cámara Nacional Civil; Sala D; ED.22/11/95 [53] “Cartañá, Antonio y otro c/ Municipalidad de la Capital”, Cámara Nacional Civil , Sala K, sent. 28/2/91; JA. 1991-II, pag.501[54] Quiroga Lavié , Humberto “El Defensor del pueblo ante los Estrados de la justicia”; L.L; 1995-D-1059[55] Bidart Campos Germán, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional”; T. VI, Editorial Ediar Buenos Aires, 1995. P. 318-319[56] Barra Rodolfo, “Los Derechos de incidencia Colectiva en una primera interpretación de la Corte Suprema de justicia” ED,169-433.[57] Ampliar este título de Toricelli , Maximiliano; ob.cit.p.63-69. Ver “A modo de síntesis” p. 85[58] Cámara 3° en lo Criminal de General Roca, sentencia del 25/8/95. “Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Jorge L. Maiorano. L.l, 1996-A-747[59] Dalla Vía , Alberto, ob.cit. p. 35[60] Véase Bidart Campos , Germán ; ob.cit.p. 319Midón, Mario “Manual de Derecho Constitucional Argentino”, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1997, p. 309 [61] Morello Augusto M, “Posibilidades y limitaciones del amparo”; ED, 22/11/95[62] Bianchi; Alberto B, ob, cit, nota al pié de página n° 16; p.16[63] L.L 1997-C-143[64] L.L Suplemento de Jurisprudencia Derecho Administrativo 20/2/98; ED, 15/5/98[65] ED. 15/5/1998[66] Véase Gil Domínguez, Andrés ob. Cit, p. 246-247;Gil Domínguez, Andrés “Autonomía Universitaria: la evanescencia consumada”; L.L, 1997-C-143[67] Gordillo, Agustín “Tratado de Derecho Administrativo”, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998, T.2, p.III-7
VII.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-
1-FARINA, JUAN M.; “DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO”. EDITORIAL ASTREA.
2.- PELLEGRINI, GRINOVER; “ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO. REVISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO”. Nro.25 p.14
3.- Opinión propia de la autora. (*)
4.- MOSSET ITURRASPE, JORGE; “DEFENSA DEL CONSUMIDOR. LEY 24240”. EDITORIAL RUBINZAL CULZONI EDITORES.
5.- BOUGOIRGOIGNIE, T- 1994. “ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DEL DERECHO DEL CONSUMO”. VITORIA GOBIERNO VASCO. DEPARTAMENTO DE COMERCIO, CONSUMO Y TURISMO.
6.- SABSAY, DANIEL A.; “EL AMPARO COMO GARANTIA PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”.(http://www.pnud.org.ve/)
7.- CICERO, KARINA; “EL ART.42 DE LA C.N ES SÓLO UNA FRASE BONITA?”. JURISPRUDENCIA ARGENTINA. TOMO II BUENOS AIRES.
8.- MARIN LOPEZ; “COMENTARIOS A LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS”. Pág.565.
9.- Opinión propia de la autora. (*)
10.- MORELLO, A.M.: “EL AMPARO DESPUÉS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHO PRIVADO Y COMUNITARIO. SANTA FE. 1994.
11.- CASSAGNE, JUAN:”SOBRE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL”. LA LEY. BUENOS AIRES.
12.- GOZAINI, Osvaldo; “LA NOCIÓN DEL AFECTADO Y EL DERECHO DE AMPARO”. EL DERECHO. 22/11/95.-
(*) Jefa de trabajos prácticos de la cátedra análisis económico y financiero de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho.
Email: andrea_mac67@hotmail.com
Review 664,1992. Sin embargo uno de los Tratados de Derecho civil más importantes de los EEUU; escrito en 1966 “Federal Practice and procedure” de Wrigth,Miller y Kane , dedican los tomos 7A y 7B, más de 100páginas a las class actions.
Ampliar de Bianchi Alberto B. Ob.cit. notas n° 44 y 45; p.20.[16] Fiss Owen “La teoría política de las acciones de clase”, (Traducción: Roberto Gargarella); Revista Jurídica de la Universidad de Palermo; Abril de 1996; p.11 -12[17] 347 U.S. 483 (1954). Ver comentarios de: Miller Jonathan, Gelli María Angélica y Cayuso Susana “Constitución y Derechos humanos”, Astrea, Tomo 2, p.1554[18] 163 US537 (1896)
[14] Bianchi Alberto B., “Las aciones de clase como medio de solución de solución de los problemas de la legitimación colectiva a gran escala”; Revista Argentina del Régimen de la Administración pública (RAP), abril de 1998; Año XX, n° 335;p. 19-20.[15] Fuertemente criticadas por Miller, Arthur en “Of Frankenstein Monsters and Shinging Knights: Myth, reality and the class Actions Problems”, en 92 Harvard Law
[19] Manrique Jiménez Mesa, “Justicia Constitucional y Administrativa”, 2° Edición, IJSA, Investigaciones jurídicas S.A, San José Costa Rica, año5, n°49, enero de 1991 p.238.
lunes, marzo 31, 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




















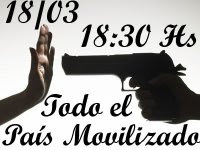



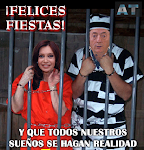


No hay comentarios:
Publicar un comentario