¡SIGUEN ATACANDO A CARRIÓ!
Posibilismo o consenso,
Posibilismo o consenso,
una opción crucial para dirigentes opositores
Luis Gregorich
Para LA NACION
Martes 9 de marzo de 2010 - Publicado en edición impresa
 DOS lugares comunes del frágil debate político en la Argentina: la necesidad del consenso, la resignación del posibilismo. Dos nombres que atraen a la vez, y por distintos motivos, la duda y la esperanza: Elisa Carrió, Julio Cobos. ¿Cómo reunir estas piezas dispersas otorgándoles significación hacia el futuro?
DOS lugares comunes del frágil debate político en la Argentina: la necesidad del consenso, la resignación del posibilismo. Dos nombres que atraen a la vez, y por distintos motivos, la duda y la esperanza: Elisa Carrió, Julio Cobos. ¿Cómo reunir estas piezas dispersas otorgándoles significación hacia el futuro? Acerca del consenso y de sus primos hermanos ?la tolerancia, la reconciliación, el acuerdo y el diálogo?, se han fatigado al extremo las columnas de los medios gráficos, las pantallas televisivas y los documentos públicos de muchos individuos, coaliciones y corporaciones. El Gobierno, aunque con voluntad manipuladora, tampoco ha estado ajeno a estos derrames de buenas intenciones declarativas. El autor de estas líneas reconoce haber cometido el mismo pecado en reiteradas ocasiones; incorregiblemente, promete seguirlo haciendo.
Consenso: bienvenido sea. Moncloismo: la marca de la civilización y el progreso. Un pacto juramentado en políticas de Estado que asegure, más allá de la discusión sectaria, el crecimiento institucional, económico y moral del país. De esto hablamos, pero ¿de qué hablamos, en realidad? ¿Consenso con quién, cuándo y acerca de qué objetivos inmediatos, y cuál programa de largo plazo?
El oficialismo, como se ha dicho, es más bien lerdo para tales trajines, aunque finja transitarlos, y está enclavado en una estrategia que prefiere fundarse en constantes antagonismos y confrontaciones, sin excluir el insulto personal y la grosería por boca de sus voceros.
No se crea, sin embargo, que la oposición, al menos en buena parte de sus integrantes, desempeña al respecto un papel más lucido. ¿Cómo los partidos que la forman y sus líderes podrían pedir consenso al Gobierno cuando no empiezan alcanzándolo entre sí?
Las palabras mágicas que todos hemos tratado de enarbolar pierden, así, sustento y se convierten en mera hojarasca abstracta, mientras que los verdaderos gestos y actos que vemos multiplicarse todos los días aluden a la burla, a la humillación y al escarnio. El cercano escándalo del Fondo del Bicentenario y el nada ejemplar discurso de inauguración de la Asamblea Legislativa lo testimonian tristemente.
Sin una oposición con sólidos acuerdos parlamentarios, sin un frente que disponga de un par de figuras presidenciables firmes (si son seis o siete, la firmeza se disgrega), será difícil siquiera imaginar la eventualidad de un consenso con un gobierno que ya por razones genéticas lo niega. No estamos en Suiza, Finlandia o Irlanda, sino en la Argentina, con su larga tradición de divisiones irrevocables, en que el mejor enemigo es el enemigo muerto, hoy ya no en su cuerpo, pero sí en su dignidad y prestigio.
Ante las dificultades para alcanzar un consenso estable y concreto, pasa a ocupar su espacio en la escena el segundo lugar común: el posibilismo argentino. Por supuesto que damos al vocablo una versión libre, un significado algo sesgado y ligeramente más pesimista que el original. "Posibilista" se llamó, ya se sabe, el partido fundado en el último tercio del siglo XIX por el político y orador español Emilio Castelar, republicano de pura cepa, para contribuir a la democratización de la restaurada monarquía. Ya que no habría república ?de la que Castelar había sido presidente?, por lo menos existiría una monarquía parlamentaria.
En la Argentina, el posibilismo se expresa en dos vertientes: una popular y la otra política, que terminan confluyendo. Las fuentes populares se alimentan de frases de uso frecuente y polisémico: "Más vale malo conocido que bueno por conocer", "Lo mejor es enemigo de lo bueno", "Es lo que hay?", y así sucesivamente. La variante político-ideológica está igualmente difundida, y consiste en explicaciones como la que sigue: "Entre nosotros, sólo el peronismo puede gobernar. Tiene el apoyo de sindicatos poderosos y de masas del Gran Buenos Aires que se especializan en «apretar» a gobiernos de signos diferentes hasta, llegado el caso, hacerlos caer".
La teoría parece burda y simplista, pero el caso es que, en los últimos 70 años, sólo tres presidentes consiguieron completar, por lo menos, un período constitucional: Perón (derrocado cuatro años después de su reelección), Menem (el único que terminó dos mandatos) y Kirchner (que, en cierto modo, se sucedió a sí mismo mediante el procedimiento conyugal). Alfonsín, casi casi? pero no era peronista.
De una manera más sofisticada, la concepción posibilista se sostiene, en la actualidad, en las justificaciones (cada vez menos entusiastas) de su apoyo al Gobierno por parte de grupos de militantes e intelectuales autodefinidos como "progresistas", entre ellos los de Carta Abierta. Por un lado, se presenta la "amenaza" de un siniestro y regresivo "bloque de derecha", en el cual se engloba a casi toda la oposición visible, y cuyo papel consistiría en liquidar las "transformaciones" producidas por el kirchnerismo. Por el otro, se postula la tesis de un "balance positivo", según el cual, a pesar de las deficiencias políticas, éticas y estéticas de los actuales gobernantes, siguen pesando aún, con mayor fuerza, las medidas correctas (y "revolucionarias") que han sabido tomar, y que, por lo que parece, seguirán tomando.
Así, nuestro posibilismo está dispuesto a perdonar que un líder populista sea a la vez un poderoso millonario rentista y que sostenga buena parte de su poder en las estructuras mafiosas del conurbano bonaerense; que la corrupción y los enriquecimientos ilícitos pululen entre los funcionarios y amigos del poder; que no exista una verdadera política exterior y que nuestra inserción en el mundo global se demore de modo inquietante; que la deformación y reelaboración de los datos del Indec, apoyada en supuestos "precios acordados" que ningún panadero o carnicero real aplica, hace dudar incluso de la proclamada redistribución del ingreso y de la disminución de la desigualdad social; y, para no abundar, que las políticas de educación, salud y seguridad no cuenten con ningún logro histórico digno de citar. No mencionaremos siquiera los agravios y maltratos institucionales, porque los defensores de la ola populista siempre han mantenido en segundo plano las "formalidades" de la democracia liberal.
Diseñado de esta forma el escenario, no parece que el oficialismo esté interesado ?¡ojalá lo estuviera!? en un verdadero consenso, ni que se preocupe por superar el posibilismo, reemplazándolo por una voluntad utópica y ?esta vez sí? auténticamente transformadora, que reuniese la República y las instituciones con una batalla por el conocimiento y la justicia social. Este deber le queda, en consecuencia, a la oposición, y la gente la castigará con su voto y con su desánimo si no lo asume.
Dentro del amplio arco opositor, quizá la figura más discutida sea la del vicepresidente Julio Cobos, ex gobernador radical de Mendoza, que participó de la transversalidad kirchnerista y que, en tal carácter, integró la fórmula ganadora en 2007, junto a Cristina Kirchner. El alejamiento de Cobos del oficialismo se produjo una histórica madrugada de junio de 2008, en que desempató, en una sesión del Senado, en contra del gobierno y su Resolución 125, centrada en las retenciones a la soja. Desde entonces, reacercado a la Unión Cívica Radical, ha transitado un arduo y estrecho camino, entre su gesto de rebeldía frente al Gobierno y el cargo institucional que ocupa. Otro dato relevante es que Cobos, en el último año y medio, en medio del descreimiento general, es el único dirigente político argentino que, en todas las encuestas, ha superado el 50% de imagen positiva.
Puede decirse que no siempre el pueblo tiene la razón, pero también que siempre tiene sus razones. Y en el imaginario colectivo, el vicepresidente se proyectó como un anti-Kirchner, como un dirigente alejado de la visión heroica y autoritaria de la política, más bien un político con los valores de la clase media, inclinado al diálogo y a la negociación.
Recientemente, Cobos, que ha soportado lo insoportable por parte de ministros y personeros del Gobierno, recibió duros ataques desde dentro de la oposición, en especial de Elisa Carrió, que cortó todo acuerdo posible con él y le reprochó su alianza inicial con los Kirchner. Carrió, una de las más consecuentes y rigurosas opositoras del actual gobierno, defendió el sentido moral de la acción política y proclamó su vínculo con figuras del pasado como Leandro Alem y Lisandro de la Torre. Agregamos: es cierto, dos figuras admirables en todo sentido, menos por haberse suicidado.
Disentimos de estas riñas e inflexibilidades dentro de la oposición. No hay que olvidar que tanto Elisa Carrió como Julio Cobos forman, entre muchos otros, aunque desde un lugar protagónico, ese capital político que no puede ser desperdiciado. Sentarse para dialogar sin prejuicios; ser generoso con el pasado de los demás, salvo que incluya la deshonestidad; construir programas de gobierno modernos e inclusivos, y dirimir las próximas candidaturas en internas abiertas pueden ser pasos seguros a favor del consenso deseable y en contra del posibilismo descorazonador.
©La Nacion
------------------o-----------------
Participación La Nación
cjalmaldonado@hcdvl.gov.ar - 1/2/3 Silvia denti 09.03.10 - 09:32
(1) Disentimos Gregorich: No son riñas e inflexibilidades dentro de la oposición. No hay paralelismo entre Carrió/Cobos, ni capital político conjunto, y el único que desperdició algo será el Sr. Cobos si algo tenía para desperdiciar, al permitirse la distracción? con los dineros de campaña y más... esos serían los "prejuicios" de los que Ud. habla tan suelto de cuerpo? Ud. dice "salvo que incluya la deshonestidad"; ¿Se puede ser generoso con el dinero sucio de los medicamentos truchos que no sabemos a quién han matado?,
(2) ¿O el dinero del narcotráfico que mata vaya a saber cuántos más?, puesto que "se puede construir con ladrillos viejos... -dijo Carrió- ...pero no con putrefáctos". Desvariar con "posibles internas abiertas" entre Carrió y Cobos es anecdótico, puesto que son sapos de distinto pozo y harina de diferente costal. ¡Donde estaba Cobos cuando Carrió clamaba en el desierto!... le diré: En lindos auditorios, con D'Elia incluido.
(3) Ah, me olvidaba de Hebe.
(3) Ah, me olvidaba de Hebe.




















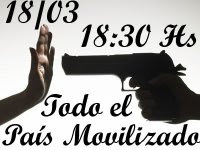



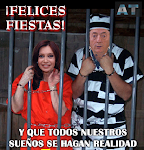


No hay comentarios:
Publicar un comentario